Esquema de Monografía
1.- HOJA DE RESPETO (Hoja en blanco).
2.- CARÁTULA
3.- DEDICATORIA
4.- INTRODUCCIÓN (Presentación y resumen del trabajo monográfico).
5.- ÍNDICE (Relación del contenido del trabajo monográfico).
6.- CONTENIDO.
8.- CONCLUSIONES.
9.- BIBLIOGRAFÍA (Relación de obras donde se extrajo información).
10.- ANEXOS (Fotos, dibujos, organizadores gráficos).
11.- HOJA DE RESPETO (Hoja en blanco).
NOTA:
El trabajo monográfico puede ser realizado por uno, dos, tres o cuatro participantes los cuales presentarán el trabajo el viernes 21 de setiembre (fecha única) y expondrán a partir del lunes 24 de setiembre (según cronograma).
MODELO 1
MANCO CÁPAC Y MAMA OCLLO
El cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega relata en sus Comentarios
reales de los incas sobre el origen de los incas, aunque otorga más crédito
a la leyenda que arranca con el surgimiento de Manco Cápac
y Mama Ocllo,
quienes salen del fondo del lago Titicaca.
Manco Cápac y su mujer y hermana, Mama Ocllo,
según este relato, salieron del lago Titicaca
por orden del Sol, con el encargo de dirigirse hacia el norte en busca de un
lugar donde podían formar un gran imperio. Durante su avance debían intentar
hundir una vara de oro (topayauri)
en el terreno. Cuando lo lograsen, habrían encontrado el lugar designado para
el establecer el Tahuantinsuyo. Cuando llegaron al Cuzco, la vara se hundió:
allí se establecieron y organizaron el nuevo reino. Garcilaso continúa narrando
cómo Manco Cápac
y Mama Ocllo
reunieron a la gente del lugar y fueron reconocidos como señores de la tierra.
Luego, Manco Cápac procedió a enseñar a los hombres las
actividades relacionadas con la guerra y el cultivo de los campos, mientras que
Mama Ocllo
enseñó a todas las mujeres a hilar y a tejer, así como a preparar alimentos.
LOS HERMANOS AYAR
La leyenda de los hermanos Ayar es, probablemente, la que mejor
explica la llegada de los grupos humanos al Cuzco. Recogida en el siglo
XVI por el cronista Juan de Betanzos.
La leyenda de los hermanos Ayar cuenta cómo, después de que Viracocha
ordenara la creación del mundo, cuatro parejas (conformadas por cuatro hermanos
y sus respectivas esposas), salieron de la cueva de Pacaritambo (Casa del Amanecer o Casa de la Producción ). Estas
parejas fueron: Ayar Cachi y Mama Huaco; Ayar Uchu y Mama Ipacura; Ayar Auca y Mama Rahua; y, finalmente, la más importante de
ellas, Ayar Manco y Mama Ocllo.
Los hermanos, de acuerdo con este relato, salieron lujosamente
vestidos y se dirigieron al cerro Huanacaure, en cuyas faldas sembraron papas. Una
vez que estuvieron allí, Ayar Cachi, lanzó unas piedras con su honda,
quebrando cuatro cerros. Temerosos ante la fuerza de Ayar Cachi, lo encerraron
en Pacaritambo y regresaron a Huanacaure. Tras vivir durante un año en este
lugar, estos personajes singulares se dirigieron al Cuzco, hasta que al final
abandonaron a Ayar Uchuen Huanacaure.
Este se dirigió finalmente hacia el Sol (Inti), quien le ordenó, a
su vez, que Ayar Manco cambiara su nombre por el de Manco Cápac.
Una vez transmitida la orden, el abandonado Ayar Uchu quedó convertido en un ídolo de piedra.
Por
eso, al Cuzco
llegaron únicamente Manco Cápac, Ayar Auca y las cuatro mujeres. Todos ellos se
establecieron en el lugar, después de que Alcaviza, jefe de los pobladores
cusqueños, los reconociera e identificara como hijos del Sol. Una vez en el Cuzco, construyeron una casa
en el lugar donde se encuentra el Coricancha
y se dedicaron a sembrar maíz.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL TAHUANTINSUYO
Los cuatro suyus en su conjunto se extendían a lo largo de más de
2 000 000 km² y llegaron a abarcar, en su período de apogeo
(hacia 1532),
parte de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
Poseían aproximadamente 9 000 km
de costa en el Océano Pacífico. La expansión se inició con el
conquistador Inca Pachacútec
y llegó a su apogeo con el Inca Huayna Cápac.
Se atribuye la máxima expansión al Inca Túpac Yupanqui.
Hacia el norte, el Imperio Incaico se extendía hasta el río Ancasmayo,
al norte de la actual ciudad de Pasto
(Colombia
Hacia
el noreste, se extendía hasta la selva amazónica
de las actuales repúblicas de Perú
y Bolivia.
Hacia el sureste, el Imperio Incaico llegó a cruzar la cordillera de los Andes, llegando hasta las ciudades de
Salta y Tucumán en
Argentina.
Hacia el sur, existen pruebas de que el Imperio Incaico llegó a
abarcar hasta el Desierto de Atacama (región III) en dominio efectivo pero con avanzadas
hasta el río Maule
(actual región VII de Chile).
Hacia el oeste, si bien el Imperio Incaico limitaba con el Océano Pacífico.
Su
capital se encontraba en la ciudad del Cuzco —que, según la Constitución peruana,
es la "capital histórica de Perú—"•,
en donde los cuatro suyus se encontraban.
DIVISIÓN POLÍTICA: SUYOS
Los cronistas afirmaron
que el Tahuantinsuyu estuvo dividido en cuatro suyus o regiones principales:
1.
Chinchaysuyo,
2.
Antisuyo,
3.
Collasuyo
4.
Contisuyo.
El centro de esta división
era el propio Cuzco. Se
ha atribuido al inca Pachacútec
la creación de este sistema de organización del territorio.
MACHU PICCHU
No es sino hasta 1911 que Bingham,
arqueólogo americano, descubrió Machu Picchu, completamente por
casualidad. Más bien se sorprendió al constatar que esta ciudad perdida estaba
habitada por una pareja de indios cultivando terrazas, mientras que el lugar
era buscado desde hacía siglos por los arqueólogos. Machu Picchu es sin
duda el monumento precolombino más espectacular de América del Sur,
tanto por la importancia de las construcciones como por el increíble esplendor
del lugar; y se ha convertido en patrimonio cultural de la Humanidad.
Machu Picchu
está a 112 km
de Cuzco por
el tren andino, una epopeya en sí... En la parte baja de las ruinas, un minibús
lo conducirá al sitio en sí, a 2,350
m de altura.
Machu Picchu
no ha perdido nada de su misterio: ¿fue una fortaleza establecida para prevenir
una invasión de las tribus amazónicas; fuel una capital religiosa o simplemente
un lugar de culto consagrado al sol; fue el último refugio de las Vírgenes
del Sol, o la última capital inca ? Se dice que Manco Cápac, el
último rey inca, buscado por los españoles, se refugió ahí. Y Pizarro nunca
encontraría la ubicación de Machu Picchu. Eso se explica fácilmente: El Machu
está en la cima de una montaña, cortada de tal manera que el lugar es
perfectamente invisible desde el valle.
Machu Picchu
(que ocupa 20 hectáreas )
se divide en barrios separados en gran parte por la explanada central.
Se reconocen los edificios religiosos y
las casas habitadas por los notables por las piedras que están perfectamente
unidas, mientras que para las otras casas (las de los agricultores, por
ejemplo), les incas utilizaban el adobe (cal y tierra) entre las piedras
talladas de manera mucho más grosera.
Los muros estaban inclinados hacia el
interior a fin de resistir a los terremotos. Cabe señalar que esos muros
sorprendentemente robustos solamente estaban cubiertos con frágiles techos de
juncos y totora. Finalmente, usted observará, desde lo alto del mirador, que
todo el conjunto de Machu Picchu es verde, mientras que más abajo, todo
se vuelve gris.
En la entrada, antes de las terrazas
cultivadas, observe el ingenioso sistema de irrigación. La tierra arable tuvo
que ser traída del valle.
Este lugar tiene un clima cálido y
húmedo (24° a 13°C ),
con lluvias de Noviembre a Marzo.
El mirador
De este lugar que domina todo el lugar,
usted tendrá la vista más bella. Detrás del mirador llega el Camino de los
Incas. Al regreso, pasando por la puerta principal de la ciudadela, usted
notará el ingenioso sistema de cerradura: el anillo de piedra arriba y las dos
asas en las cavidades a los lados.
La tumba real
Justo bajo la puerta de la ciudadela.
Una caverna debajo de la torre central que fue quizás una tumba de Inca. A
señalar las gradas y los nichos tallados en la roca. La torre central tiene la
forma de herradura (torreón) que se encuentra a menudo en los sitios
incas.
La calle de las fuentes
Sorprendente callecita compuesta por una
serie de pequeños estanques dispuestos unos al lado de los otros. Estas fuentes
eran sin duda usadas para las abluciones rituales. Éstas funcionaron hasta que
el agua fue derivada en provecho del hotel Turistas ! - En ese momento
se distinguen mejor los distintos barrios separados por la gran explanada de
hierba donde pasta la última alpaca del Machu. ¿Por qué la última?
Porque todos sus compañeros importados como ella del Altiplano (a 4,000 m y más) murieron
debido a la hierba demasiado tierna aquí, ¡a 2,500 m . ! Acostumbradas a
morder duras espinas, los dientes de esas pobres alpacas se descarnaron y
atraparon distintas enfermedades. Sólo una sobrevivió, ¡vaya usted a saber por
qué!
Desde el lado entre la calle de las
fuentes y el templo de las 3 Ventanas, descubrirá la casa del Inca,
con sus patios interiores, construcción de piedras particularmente cuidadas y
los restos de un mortero. Justo encima de la escalera Norte (que delimita la
explanada al fondo) se eleva la casa del sacerdote, principio del barrio
religioso. Detrás se extiende la plaza sagrada, rodeada por 2 otros edificios: El
templo de las 3 Ventanas que es el único de construcción megalítica; y el
gran templo que, como en Pisac, presenta 7 nichos en el fondo.
Continuando por la izquierda del gran templo, descubra uno de los edificios más
curiosos del lugar: la sacristía donde se preparaban los sacerdotes,
llamada también cámara de los ornamentos. En el muro del fondo, hay
nichos de forma de trapecio y un enorme banco de piedra. Uno de sus presuntos
usos habría sido servir para el "secado" de las momias, antes de
colocarlas en sus sepulturas. En efecto, el clima bastante húmedo de la región
podrían podrirlas. El muro de entrada de la derecha propone la famosa piedra de
22 ángulos.
El intiwatana
En la prolongación de los templos, por
una serie de escaleras, se llega al observatorio astronómico, el punto más
elevado de la cuidad y el más misterioso.
En la entrada de la plataforma donde se
encuentra el cuadrante solar (a la derecha de los tres pequeños peldaños), se
eleva una delgada roca bastante extraña. Mírenla de cerca: la roca presenta
exactamente el mismo corte que las montañas de los alrededores,
reproduciéndolas muy fielmente en miniatura. Partiendo del Wayna Picchu,
compare las montañas una por una.
La "mesa" central está elevada
con una piedra angular con formas geométricas precisas: es el calendario solar.
Su sombra, proyectada en los múltiples ángulos de la mesa permitía a los
astrónomos incas efectuar sus cálculos astronómicos. Es uno de los pocos que
subsisten, ya que nunca fue descubierto por los españoles.
El barrio de las Prisiones
Lugar de dos pisos donde Bingham descubrió
unas sepulturas. Hay que observar en el piso una piedra larga y plana que
recuerda la forma de un cóndor con la cabeza en dirección del sol saliente. Ese
habría sido un lugar de sacrificio: un pequeño canal se entierra en el piso
para que la sangre alimente la
Tierra , una divinidad para los Incas. Las habitaciones al
lado de la gran roca han sido bautizadas (sin muchas pruebas) Cámara de
Torturas.
El barrio industrial (o de los Morteros)
Más arriba del grupo de las prisiones se
encuentra este barrio. La presencia de morteros en una de las grandes
habitaciones hace pensar que ese sector estaba dedicado a las actividades
domésticas y artesanales. Notar a la pasada la gran cantidad de nichos y
piedras salidas.
El barrio de los Intelectuales y Contadores
En
la prolongación del Barrio Industrial. Agrupamiento de casas de
arquitectura relativamente simple, seguido del grupo de las Tres Puertas.
La presencia de habitaciones sin ninguna ventana hace suponer que podía
tratarse de un lugar donde vivieron las mujeres, o las Vírgenes del Templo.
Fuente: www.wikipedia.org
MODELO 2
EL IMPERIO DE LOS INCAS
Inca (quechua clásico: inqa, «inca»)? fue
el soberano del estado incaico, entidad que existió en el occidente de América del Sur desde el siglo XIIIhasta el siglo XVI. También eran usados los términos Cápac
Inca (quechua: Qapaq
Inqa, «el Poderoso Inca1 »)? y Çapa Inca (quechua: Sapa Inqa,«el Inca, el
único»)? cuyo
dominio se extendió inicialmente al curacazgo del Cuzco y
luego al Tahuantinsuyo.
El primer sinchi cuzqueño en utilizar el título de inca fue Inca Roca, fundador de la dinastía Hanan Cuzco.
El último inca en el gobierno fue Atahualpa. Posteriormente el título fue
empleado por los jefes de la resistencia a la conquista del Perú,
como Manco Inca o Túpac Amaru I, conocidos como incas de Vilcabamba.
La residencia de los incas se encontraba en Cuzco. Los miembros de la sociedad incaica
consideraban que sus gobernantes eran descendientes y sucesores de Manco Cápac, héroe cultural que introdujo la
vida civilizada y en el cual se apoyaba la legitimidad del régimen político
incaico.2 De acuerdo con los cronistas de
Indias y los testimonios de algunos conquistadores como Francisco Pizarro, el poder del inca era
absoluto; por ello era poseedor no sólo de las tierras del Tahuantinsuyo sino de todo aquello que se
encontraba dentro de él, incluyendo las vidas de sus súbditos.
Sociedad Inca
En Cuzco en el 1589, el último sobreviviente de los
conquistadores originales del Perú, Don Mancio Serra de Leguisamo, escribió en
el preámbulo de su testamento lo siguiente:
Encontramos estos reinos en tal buen orden, y
decían que los incas los gobernaban en tal sabia manera que entre ellos no
había un ladrón, ni un vicioso, ni tampoco un adultero, ni tampoco se admitía
entre ellos a una mala mujer, ni había personas inmorales. Los hombres tienen
ocupaciones útiles y honestas. Las tierras, bosques, minas, pastos, casas y
todas las clases de productos eran regularizadas y distribuidas de tal manera
que cada uno conocía su propiedad sin que otra persona la tomara o la ocupara,
ni había demandas respecto a ello... el motivo que me obliga a hacer estas
declaraciones es la liberación de mi conciencia, ya que me encuentro a mí mismo
culpable. Porque hemos destruido con nuestro malvado ejemplo, las personas que
tenían tal gobierno que era disfrutado por sus nativos. Eran tan libres del
encarcelamiento o de los crímenes o los excesos, hombres y mujeres por igual,
que el indio que tenía 100,000 pesos de valor en oro y plata en su casa, la
dejaba abierta meramente dejando un pequeño palo contra la puerta, como señal
de que su amo estaba fuera. Con eso, de acuerdo a sus costumbres, ninguno podía
entrar o llevarse algo que estuviera allí. Cuando vieron que pusimos cerraduras
y llaves en nuestras puertas, supusieron que era por miedo a ellos, que tal vez
no nos matarían, pero no porque creyeran que alguno pudiera robar la propiedad
del otro. Así que cuando descubrieron que teníamos ladrones entre nosotros, y
hombres que buscaban hacer que sus hijas cometieran pecados, nos despreciaron.3
Elección del Inca
Las crónicas identifican al Inca como el gobernante
supremo, a semejanza de los reyes europeos en la Edad Media. Sin embargo, el
cargo era compartido, y el acceso a este no tenía que ver con la herencia al
hijo mayor, sino con la elección de los dioses mediante unas pruebas muy
rigurosas, a las que se sometían las aptitudes físicas y morales del
pretendiente. Tales pruebas se acompañaban de un complejo ritual a través del cual el Sol nominaba a quien debía asumir el cargo
inca. Inti, si estaba de acuerdo, le daba el poder de la lluvia al futuro Inca.
Funciones
El Inca realizaba muchas de las funciones del Curaca tales como la organización de la
población para la obtención de los recursos, la celebración de los rituales, el establecimiento de alianzas y
la declaración de guerra, sólo
que a una escala mayor. Era el responsable directo del bienestar del Imperio incaico que se concretaba en la
redistribución de los recursos.
El inca también usaba correo como los chasquis. Los
chasquis corrían en una red de caminos que se extendía 1600 km. Habían cierto
tipo de cabañas en donde había comida y donde descansar.
Símbolos de distinción
Indumentaria del inca
Eran la mascapaicha, el yauri (especie de cetro), el sunturpauca (especie
de pica emplumada) y el ushno o trono de oro. En ciertas ceremonias religiosas el inca se acompañaba por la napa:
una llama blanca vestida por telas rojas.
Un ser sagrado
Las crónicas mencionan que el inca era objeto de culto y de adoración. Considerado un ser sagrado
sacralizaba a su vez todo aquello que entraba en contacto con él. Como hijo del Sol (intichuri), entre sus
atributos se encontraba el ser mediador entre el mundo divino y humano. Por lo
general no se dejaba ver por la gente y debía ser conducido siempre en andas,
pues si su poder entraba en contacto con la tierra podía producir catástrofes,
por la energía que de él emanaba. Si a alguien se le permitía acercarse, tenía
que hacerlo descalzo y con una carga simbólica en la espalda como signo de
sumisión, no podía mirarle nunca de frente.
Se consideraba que al morir su destino era morar
con su padre el Sol. La panaca que él había formado al asumir el
cargo de inca, debía responsabilizarse del cuidado y culto de su momia, así como de la administración de sus
bienes.
Lista de incas
La lista oficial de los soberanos incaicos fue
escrita por la mayoría de los cronistas como Capaccuna, del quechua Qapaqkuna,
"Los gobernantes1 ". Se ha especulado algunas
veces que existieron más gobernantes de los que ésta acepta y que varios fueron
borrados de la historia oficial del Imperio por distintos motivos, pero estas
tesis carecen de fundamento. Es muy improbable que hubiera Incas no listados en
lacapaccuna por alguna razón. Actualmente se considera en total
como 13 Incas, agrupados en dos dinastías: Bajo Cuzco (qu:Hurin Qusqu) y
Alto Cuzco (qu:Hanan Qusqu).
Curacazgo del Cuzco (Fase local y Fase de la confederación o Fase
regional)
Dinastía Hurin Cuzco:
~1200 - ~1230: Manco Cápac
~1230 - ~1260: Sinchi Roca
~1260 - ~1290: Lloque Yupanqui
~1290 - ~1320: Mayta Cápac
~1320 - ~1350: Cápac Yupanqui
Dinastía Hanan Cuzco:
~1380 - ~1410: Yáhuar Huaca
Tahuantinsuyo o Imperio incaico (Fase de la expansión o Fase imperial)
Dinastía Hanan Cuzco:
1438 - 1471: Pachacútec
1493 - 1525: Huayna Cápac
Aunque algunos historiadores consideran que Atahualpa no debe ser incluido en la capaccuna,
argumentando que Atahualpa se habría declarado súbdito de Carlos I de España,
además del hecho de que nunca llegó a serle ceñida la mascaypacha,
el símbolo del poder imperial, la mayor parte de los cronistas da como cierta
la relación de trece incas, asignando el escaño décimo tercero a Atahualpa.
Otros historiadores han seguido el linaje y
consideran que deben tomarse en cuenta también a Tarco Huamán y a Inca Urco. El primero sucedió a Mayta Cápac y, después de un corto
período, fue depuesto por Cápac Yupanqui. El segundo se ciñó la
mascaypacha por decisión de su padre, Viracocha Inca, pero, ante su evidente
desgobierno y la invasión de los chanca, huyó con él. Luego del triunfo de Cusi
Yupanqui —el futuro Pachacútec Inca Yupanqui,
también hijo de Viracocha Inca— sobre el pueblo enemigo, Inca Urco fue muerto en una emboscada que
él mismo le tendió a su hermano. Asimismo, Garcilaso y
algunos otros cronistas insertan entre Pachacútec y Túpac Yupanqui a Inca Yupanqui,
soberano de dudosa existencia.
Crisis de sucesión
La costumbre, tradición y las leyes del Incario,
establecían que la sucesión del inca sucesor debía ser ocupada por un
descendiente directo estando en primera línea el hijo del actual emperador con
una Coya (miembro de la familia imperial). A
falta del anterior debía ocupar el trono el hijo del inca con una Palla
(princesa real del Cuzco). A falta
de los anteriores herederos legítimos, podían reclamar los hijos del Inca
procreados con Ñustas (princesas extranjeras).
Huayna Cápac había nombrado como heredero con
anterioridad a Ninán Cuyuchi (hijo de la Coya Mama-Cussi-Rimay) más éste
resultó enfermo de viruela y murió muy joven en la ciudad deQuito. Entonces la falta del heredero legítimo
directo habilitó la sucesión del hijo del Inca con una Palla (princesa real del
Cuzco) y dos fueron los pretendientes: Manco-Inga-Yupanqui (hijo en la Palla
Civi-Chimpo-Rontosca) quien murió por la misma enfermedad que ocasiono la
muerte de su padre sorpresivamente y su otro hijo, Huáscar, cuya madre la Palla
Rahuac-Ocllo había gobernado el Cuzco durante la ausencia de Huayna-Cápac.
Atahualpa, siendo hijo de Tocto Ocllo Coca y del Inca, se sintió con derecho
también a reclamar el trono de su padre.
Incas después de la Conquista
Tras la llegada de los españoles, el imperio incaico perdió la organización que
lo caracterizó por años: las tropas fieles a Huáscar resistieron en Cuzco y las
tropas de Atahualpa se concentraron en el norte del Chinchaysuyo. Por razones
de estrategia, los españoles decidieron instituir un "Inca" para
atribuirle la capacidad de decisión sobre las tropas y pueblos a conquistar.
Posteriormente la dinastía restante reivindicó autonomía y se confinó en
Vilcabamba.
Incas proclamados por los españoles
Túpac Hualpa "Toparpa" (agosto
de 1533- octubre de 1533) - Inca proclamado por los españoles
Manco Inca (1533-1537) - Inca
proclamado por los españoles y
Paullu Inca (1537-1549) - Inca
proclamado por los españoles
Inca del Perú
Juan Santos Atahualpa (1742-1756) - Descendiente
de Atahualpa, se proclamó Inca
Tupac Amaru II (1780-1781) -
Descendiente de Tupac Amaru I,
se proclamó Inca
Cálculos cronológicos
Al carecer de lenguaje escrito no existen registros
exactos y todas las fechas, personajes y hechos de la fase local de los incas,
se basan en leyendas difíciles de comprobar, e incluso en los incas históricos
(fase de expansión), en los siguientes listados se mostrarán cálculos
cronológicos de distintos historiadores sobre las fechas de reinado de los
incas. Producto que la transmisión de la historia incaica era oral y que solo
pasó a fuentes escritas por cronistas que vivieron décadas o incluso siglos después
de los hechos hay muchos vacíos sobre todo en lo que cuenta a las fechas e
incluso al nombre o existencia de varios gobernantes.
En el siguiente cuadro se muestra el número de Sapa
Incas que hubo según cuentan los distintos cronistas.
Autor
|
Número de
gobernantes |
Acosta
|
17
|
Anello Oliva
|
13
|
Anónimo del siglo XVII
|
10
|
Anónimo de 1552
|
5
|
Betanzos
|
13
|
Valera
|
7
|
Cabello Balboa
|
13
|
Cieza de León
|
14
|
Cobo
|
13
|
Córdoba y Salinas
|
8
|
Dávila Briceño
|
12
|
Estete
|
4
|
Garcilaso
|
14
|
Guamán de Poma de Ayala
|
12
|
Herrera
|
14
|
Las Casas
|
13
|
Molina, el Cuzqueño
|
6
|
Montesinos
|
c. 105
|
Morua
|
12
|
Ondegardo
|
12
|
Quipucamayos
|
12
|
Santa Clara
|
13
|
Santa Cruz
|
13
|
Santillán
|
11
|
Sarmiento
|
12
|
Vásquez de Espinoza
|
14
|
En el siguiente cuadro aparece la cronología de los
Sapa Incas de Sarmiento (1572).
Inca
|
Fecha de
nacimiento |
Reinado
|
Duración de su reinado
(años) |
Páginas
|
521
|
c.565-656
|
100
|
60-62
|
|
548
|
656-675
|
19
|
63
|
|
654
|
675-786
|
111
|
65
|
|
778
|
¿786?-890
|
¿104?
|
69
|
|
876
|
891-985
|
89
|
70
|
|
985
|
¿?-1088
|
¿?
|
72
|
|
<1069
|
>1088-1184
|
96
|
81
|
|
<1166
|
c.1184-1285
|
101
|
86
|
|
1066
|
1088-1191
|
103
|
139
|
|
1173
|
1191-1258
|
67
|
153-154
|
|
1444
|
1464-1524
|
60
|
169
|
|
1493
|
1524-1533
|
9
|
189
|
En la actualidad las cifras de Sarmiento son
totalmente rechazadas, por tres razones principales:
En su cronología se salta un período de 190 años
entre Pachacútec y Túpac Yupanqui a pesar que todos los
cronistas los consideran padre e hijo.
En su cronología muchos de los reinados duran más
de un siglo, una cifra imposible de vivir en las condiciones de vida de aquella
época (Manco Cápac vivió
135 años, pero en la actualidad con todos los avances en la medicina a los que
podría acceder una persona lo máximo que se ha llegado a vivir son 123 años),
pero para un sacerdote que entendía la Biblia como algo literal (como que Adán vivió varios siglos) vivir esos años
era posible.
Las fechas no coinciden con las evidencias
arqueológicas de los distintos períodos culturales.
Cronología según Cabello de Valboa (1586), según Rowe:
Sapa Inca
|
Fecha de reinado
|
Duración
(años) |
Páginas
|
c.945-1006
|
61
|
264, 270
|
|
1006-1083
|
77
|
275, 280
|
|
1083-1161
|
78
|
286
|
|
1161-1226
|
65
|
289
|
|
1226-1306
|
80
|
291
|
|
1306-1356
|
50
|
294
|
|
1356-1386
|
30
|
493
|
|
1386-1438
|
50
|
301
|
|
1438-1473
|
35
|
354
|
|
1473-1493
|
20
|
||
1493-1525
|
32
|
294
|
|
1525-1532
|
7
|
-
|
|
1532-1533
|
1
|
-
|
El modelo cronológico de Valboa no es muy aceptado
en la actualidad ya que no es compatible con los fechados de los hallazgos en
sitios arqueológicos. Además es divergente frente a algunas fechas que son
aceptadas en la historia incaica (batallas, conquistas).
Crónicas de la Carpeta Pedagógica.
Sapa Inca
|
Fecha de reinado
|
1150-11786
|
|
1178-11977
|
|
1197-12468
|
|
1246-12769
|
|
1276-132110
|
|
1321-134811
|
|
1348-137012
|
|
1370-143013
|
|
1430-1478
|
|
147814
|
|
1478-1485 o 148815
|
|
1488-152516
|
|
1525-153217
|
|
1532-153318
|
Cifras de Historia del Reino de Quito en la América
Meridional.
Sapa Inca
|
Fecha de reinado
|
Duración
(años) |
Fecha de muerte
(Garcilazo) |
Duración
(Garcilazo) (años) |
1021-1062
|
30
|
1054
|
36
|
|
1062-1091
|
30
|
1084
|
30
|
|
1091-1126
|
35
|
1114
|
30
|
|
1126-1156
|
30
|
1152
|
38
|
|
1156-1197
|
41
|
1194
|
42
|
|
1197-1249
|
51
|
1246
|
52
|
|
1249-128920
|
40
|
1281
|
35
|
|
1289-1340
|
-
|
1333
|
52
|
|
1340
|
(11 días)
|
-
|
-
|
|
1340-1400
|
60
|
1385
|
52
|
|
1400-143921
|
-
|
1425
|
40
|
|
1439-1475
|
36
|
1470
|
45
|
|
1475-1525
|
50
|
1520
|
50
|
|
1526-1532
|
7
|
1528
|
8
|
|
1532-1533
|
1 año y 4 meses
6 años rey de Quito |
1533
|
2
|
Estas cifras son muy cuestionadas en la actualidad,
ya que no coinciden con las fechas de actos importantes y decisivos (como
algunas conquistas, las fechas no son coincidentes, hasta las fechas del
reinado de un Sapa Inca y
una conquista que se sabe que ha realizado varía incluso siglos). Además estas
cifras no coinciden con el período de los incas históricos.
BIBLIOGRAFÍA
Historia
del Perú. Lexus Editores. Barcelona (2007). ISBN 9972-625-35-2.
Filoramo,
Giovanni; Massenzio, Marcelo; Raveri, Massimo; y Scarpi, Paolo (2007). Historia
de las religiones. Barcelona: Crítica.
ESPASA.
Historia Universal. Volumen 6. América y el nuevo mundo
MODELO 3
LOS INCAS
El
Imperio de los Incas abarcó, en su apogeo, cerca de 4 000 000 de Km.
cuadrados; se extendía desde el río Ancasmayo en Colombia Hasta el
Maule o Bio-Bio en Chile; desde la costa del Pacifico hasta
Cochabamba (Bolivia), las selvas tropicales del Brasil y Tucumán (Argentina).
Cubría una vasta franja del oeste de Sudamérica comprendía entre los
paralelos 3ª latitud norte y 36ª latitud sur y los meridianos 81ª y 63ª
latitud oeste. A este imperio fueron incorporados numerosos estados
regionales que comprendían varias naciones de los Andes, con
diversas lenguas, divinidades y tradiciones. A las cuales lograron
imponerse mediante alianzas o acuerdo regionales de pacificación hasta
las mas violentas batallas y crueles masacres como la de
Andahuaylas contra los Chancas, contra los Xauxas Huancas, los Collas y
los Chachapoyas, mediante la fuerza militar, fu implantada la lengua oficial,
el culto al sol y la subordinación al Sapa Inca; pero no pretendieron destruir
las creencias locales, sus huacas o santuarios regionales, ni sus apus o
wamanis (cerros protectores ), para no agudizar la contradicción
entre los Incas y las naciones conquistadas o etnias, estableciendo de
este modo perfecto control de todo el Imperio llamado TAHUANTISUYO,
formado por los suyos; Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo
PRINCIPALES NACIONES O PUEBLOS CONQUISTADOS POR EL IMPERIO
INCA INCORPORADOS AL TAHUANTISUYO
A.- ORGANIZACION SOCIAL - Fueron clasistas.
Clases sociales:
1. LA
REALEZA :
a) Inca:
Llamado Intipchurip (Hijo del Sol).
Prendas distintivas:
b) La Colla o Pihuihuarmi.
(Esposa legítima del Inca).
2. LA NOBLEZA :
a) De Sangre
(Panaca). Formada por:
b) De Favor (Orejones):
Formada por los que destacan en el desempeño de sus funciones:
o Arake
o Layas
o Iniciados
3. EL PUEBLO:
Base de la estratificación social, formada por:
Tipos de Tierras:
|
Pueblo
|
Inca
|
Sol
|
|
Destinada al : Ayllu
|
Aparato Estatal
|
El Culto
|
|
Distribución:
Hombre: 1 topo
(2,
Mujer: 1/2 topo
|
Excedente almacenado
En:
Collcas o Pirhuas
|
Collcas
Pirhuas
|
|
Sistema de Trabajo:
Ayni
|
Minka
|
Minka
|
EL AYLLU: Unidad celular de la familia
incaica. Unida por los siguientes vínculos:
a) Sangre:
Se consideraban parientes. (Aylluni).
b) Territorial:
Por habitar la misma área geográfica (La Marka ).
c) Económica:
Realizar la misma actividad agrícola.
d) Totémica: Tener
la misma creencia sobre su origen.
B.- ORGANIZACION ECONOMICA
1.- PRODUCION.- El sector
agropecuario que se comprendía la agricultura conservación y almacenaje de
alimentos, fue la principal actividad económica. La que gozó de mayor
interés en el Tahuantinsuyo. El aporte de los Incas fue sintetizar los
logros de culturas anteriores, desarrollados a lo largo de los siglos.
Fuerzas productivas en el Tahuantinsuyo
La fuerza de trabajo
estuvo constituida por:
a) Los hatunrunas o
runas.- Eran personas dedicadas a los labores agropecuarias y artesanales
(campesinos y artesanos).
b) Los purej.- Eran jefes de una familia.
c) Los yanaconas.- Eran los
esclavos, propiamente dichos, que pertenecían a los "señores" y no
tenían derecho a nada.
d) Los mitimaes.- Constituyeron grupo de familias esclavas,
quienes eran llevadas a otras regiones desarraigándolos de sus lugares de
origen, con fines económicos.
2.-
SISTEMAS DE TRABAJO
1. El Ayni:
Trabajo recíproco, ayuda mutua.
2. La Minka :
Trabajo colectivo, terminaba en una fiesta.
3. La Mita (Significa turno):
Trabajo obligatorio en favor del Estado.
3.-
LA AGRICULTURA
Tipos
de cultivos:
1. Alimentación: La
papa, la oca, el pallar, el olluco, la quinua, el maíz, el frijol, el zapallo,
etc.
2.
Medicinales: La quina o chinchona, la coca, el llanten, chuchuhuasi, satico, el
jeto-jeto, huamanripa, etc.
3.
Industriales: El tabaco, el maguei o cabuya, el algodón (Utcu).
4.- HERRAMIENTAS:
a. Rancana:
Arado de mano (mujer).
b. Chaquitajlla: Arado
de pie para el hombre.
5.- LA
GANADERIA :
Cacería:
1. Chacu:
Convocada por el Inca. Consistía en rodear a los animales y matar a
los que se quedaban en el centro.
2. Caycu:
Consistía en perseguir a los animales hasta un precipicio.
6.- LA
MINERIA :
a) Huayras: Hornos
portátiles.
b) Tocachimpus:
Para refinar los metales.
C.- ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
ESQUEMA:
|
CA
MA
CHI
CU
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Purej
Pisca Camayoc
Chunca Camayoc
PiscaChunca Camayoc
Pachaca Camayoc
|
Jefe de:
Jefe de:
Jefe de:
Jefe de:
Jefe de:
|
1 familia
5 familias
10 familias
50 familias
100 familias
|
|
|
|
|
|
|
|
I
N
C
A
|
6. 7.
8.
9. 10.
11
|
PiscaPachaca Camayoc
Huaranca Camayoc
PiscaHuaranca Camayoc
Huno Camayoc
Suyuyuc Apo o Apo-Suyo
El inca
|
Jefe de:
Jefe de:
Jefe de:
Jefe de:
Jefe de
Jefe:
|
500 familias
1 000 familias
5 000 familias
10 000 familias
1 suyo
Tawantinsuyo
|
LOS QUIPUS
Colores:
D.- ORGANIZACION EDUCATIVA
Es
la casa de las acllas o de las escogidas que
reunían a las jóvenes más bellas (las vírgenes) del imperio. Las
vírgenes del sol: eran cuidadas por las Mamaconas.
- Las vírgenes del sol: eran cuidadas por las Mamaconas.
E.- IDIOMA:
EL TRIBUTO:
F.- ORGANIZACION POLITICA
-
Usaba la mascapaicha
amarilla.
-
Para coronarlo se realizaba la
ceremonia del Copacocha.
-
Consejo Imperial del Inca.
-
Formada por los cuatro jefes de
los suyos.
-
Tenían la facultad de destituir
al Inca si este gobernaba mal.
-
Gobernadores de las provincias.
-
El que todo lo ve.
-
Encargado de que todo anduviese
bien en el Imperio.
-
Cuando hacía de repartidor de
mujeres se llamaba: Huarmicoco.
-
Cuando hacía de juez se llamaba:
Taripa-Camayoc.
G.- ORGANIZACION CAMINERA
1.
Colgantes.
2.
De piedra.
H.- ORGANIZACION MILITAR
I.- METODOS DE CONQUISTA
1. PACIFICO:
Por medio de vías diplomáticas.
2. VIOLENTO.-
Los ejércitos imperiales arrasaban con el enemigo. Le imponían su idioma y
religión (mitimaes).
I.- ORGANIZACION RELIGIOSA
Fue
politeísta, panteísta, sabeísta, idólatra, clasista.
DIOSES PRINCIPALES:
1. El Apu-Kon-Ticci-Wiracocha.
*
Apu: Señor *
Ticci:
Todo
* Kon: Fuego *
Wiracocha: Tierra-todo.
- Dios de la Nobleza.
-
Impuesto por Pachacutec.
-
Se le adoraba en el
Quisnicancha.
2. El Inti (Sol).
-
Dios del pueblo.
-
Se le adoraba en el Coricancha.
DIOSES SECUNDARIOS.
EL IMPERIO DE LOS INCAS
LOS INICIOS
En el ámbito andino no existía el concepto de la
creación del mundo. Los pobladores andinos decían haber salido de sus lugares
de origen con todos sus atuendos, adornos de cabeza y armas. Para los incas,
este lugar de origen era una cueva; los chancas decían haber salido de dos
lagunas mientras otros consideraban como pacarinas al mar, volcanes o cerros
nevados.
La leyenda de los hermanos Ayar
Uno de los
principales mitos sobre el origen de los incas fue el de los hermanos Ayar,
salidos de una cueva llamada Pacaritambo, Posada de la Producción , Posada del
Amanecer o Casa del Escondrijo. Dicho lugar se encontraba en el cerro
Tambotoco, el mismo que tenía tres ventanas. De una de estas ventanas, Maras
Toco, procedía "sin generación de padres", a manera de generación
espontánea, el grupo de los maras Sutic. De otra ventana, Cápac Toco, salieron
cuatro hermanos cuyos nombres eran Ayar Uchu, Ayar Cachi, Ayar Manco y Ayar
Auca.
Ellos estaban acompañados
por sus cuatro hermanas, Mama Ocllo, Mama Huaco, Mama Ipacura o Cura y Mama
Raua. Cada cronista, según las referencias de sus informantes, cuenta con
pequeñas variantes estos episodios.
Los legendarios Ayar con
sus hermanas iniciaron un lento andar por punas y quebradas cordilleranas, con
el propósito de encontrar un lugar apropiado para establecerse. Es interesante
anotar que en la versión de Guamán Poma Mama Huaco es mencionada como madre de
Manco Cápac y se alude a una relación incestuosa entre ellos.
"En el análisis psicoanalítico del mito no se encuentran las dos prohibiciones fundamentales, la del incesto y la del parricidio y más bien se hace manifiesta la existencia de una red de relaciones fraternas en la que el incesto aparece dado. En este mito no existe la pareja conyugal, solo el binomio madre/hijo o hermano/hermana. Dentro de tal sistema de relaciones, la interdicción realizada por el padre en el interior del triángulo está ausente. El sistema de parentesco presente en el mito de los Ayar parece implicar, desde esta perspectiva, una relación dual entre el hijo y la madre".
Según la narrativa de los cronistas, los hermanos no tardaron en deshacerse de Ayar Cachi por temor de sus poderes mágicos, pues con un solo tiro de su honda podía derribar cerros o hacer que surjan quebradas. Con engaños lo convencieron de que retorne a Pacaritambo para traer el "napa", insignia de señores, y unos vasos de oro que habían olvidado, llamados "topacusi". Una vez que Ayar Cachi penetró en la cueva la cerraron con bloques de piedra, en donde quedó atrapado para siempre. Después de este episodio, los Ayar continuaron su ruta por las serranías.
"En el análisis psicoanalítico del mito no se encuentran las dos prohibiciones fundamentales, la del incesto y la del parricidio y más bien se hace manifiesta la existencia de una red de relaciones fraternas en la que el incesto aparece dado. En este mito no existe la pareja conyugal, solo el binomio madre/hijo o hermano/hermana. Dentro de tal sistema de relaciones, la interdicción realizada por el padre en el interior del triángulo está ausente. El sistema de parentesco presente en el mito de los Ayar parece implicar, desde esta perspectiva, una relación dual entre el hijo y la madre".
Según la narrativa de los cronistas, los hermanos no tardaron en deshacerse de Ayar Cachi por temor de sus poderes mágicos, pues con un solo tiro de su honda podía derribar cerros o hacer que surjan quebradas. Con engaños lo convencieron de que retorne a Pacaritambo para traer el "napa", insignia de señores, y unos vasos de oro que habían olvidado, llamados "topacusi". Una vez que Ayar Cachi penetró en la cueva la cerraron con bloques de piedra, en donde quedó atrapado para siempre. Después de este episodio, los Ayar continuaron su ruta por las serranías.
Es importante subrayar que
los hermanos, a pesar de no tener un asentamiento fijo, no dejaban de ser
agricultores. Es así que una vez establecidos en un paraje se quedaban en él
durante algunos años, y después de lograr sus cosechas emprendían de nuevo la
marcha.
Sarmiento de Gamboa cuenta que en su peregrinación, los hermanos arribaron a un lugar llamado Guanacancha a cuatro leguas del Cusco.
Sarmiento de Gamboa cuenta que en su peregrinación, los hermanos arribaron a un lugar llamado Guanacancha a cuatro leguas del Cusco.
Allí se quedaron un tiempo
sembrando y cosechando, pero no contentos reanudaron su marcha hasta Tamboquiro
en donde pasaron unos años. Luego llegaron a Quirirmanta, al pie de un cerro.
En ese lugar se celebró un consejo entre los hermanos, en el que decidieron que
Ayar Uchu debía permanecer en dicho lugar transformado en una huaca principal
llamada Huanacauri.
Adoptar la forma lítica era, en el ámbito andino, una manera de perpetuar la divinidad o sacralizar a un personaje, es así que la forma pétrea asumida por Uchu no le impedía comunicarse con sus hermanos.
El mismo cronista menciona que Mama Huaco era uno de los caudillos del grupo y que en el pueblo de Matagua, esta mujer "fortísima y diestra" tomó dos varas de oro y las lanzó hacia el norte, una cayó en Colcabamba, pero la tierra dura no permitió que hincase. La segunda la arrojó a un terreno llamado Guayanaypata donde penetró suavemente. Otros informantes contaron a Sarmiento de Gamboa que fue Manco Cápac y no Mama Huaco quien arrojó el bastón mágico que debía indicar el asentamiento definitivo.
Los ayllus errantes trataron de llegar al lugar señalado, pero hallando resistencia entre los naturales se vieron obligados a retornar a matagua. Mientras permanecían allí, Manco Cápac ordenó a Ayar Auca ir a poblar el paraje indicado por la vara. Cumpliendo la orden de su hermano, Auca voló hacia dicho lugar, pero al pisar el suelo se convirtió en piedra. Según las creencias andinas, las "guanca" o piedras eran mojones indicadores de la forma de posesión del espacio. Es así que Auca bajo el aspecto lítico fue el primero en ocupar el sitio escogido, tan largamente deseado, y ordenó a Ayar Mango llamarse, de ahí en adelante, Manco Cápac. Según Sarmiento de Gamboa, en la lengua hablada entonces, "Cusco" significaba ocupar un espacio de manera mágica. Para Garcilaso, "Cusco" era el "ombligo" del mundo en la lengua particular de los incas.
Adoptar la forma lítica era, en el ámbito andino, una manera de perpetuar la divinidad o sacralizar a un personaje, es así que la forma pétrea asumida por Uchu no le impedía comunicarse con sus hermanos.
El mismo cronista menciona que Mama Huaco era uno de los caudillos del grupo y que en el pueblo de Matagua, esta mujer "fortísima y diestra" tomó dos varas de oro y las lanzó hacia el norte, una cayó en Colcabamba, pero la tierra dura no permitió que hincase. La segunda la arrojó a un terreno llamado Guayanaypata donde penetró suavemente. Otros informantes contaron a Sarmiento de Gamboa que fue Manco Cápac y no Mama Huaco quien arrojó el bastón mágico que debía indicar el asentamiento definitivo.
Los ayllus errantes trataron de llegar al lugar señalado, pero hallando resistencia entre los naturales se vieron obligados a retornar a matagua. Mientras permanecían allí, Manco Cápac ordenó a Ayar Auca ir a poblar el paraje indicado por la vara. Cumpliendo la orden de su hermano, Auca voló hacia dicho lugar, pero al pisar el suelo se convirtió en piedra. Según las creencias andinas, las "guanca" o piedras eran mojones indicadores de la forma de posesión del espacio. Es así que Auca bajo el aspecto lítico fue el primero en ocupar el sitio escogido, tan largamente deseado, y ordenó a Ayar Mango llamarse, de ahí en adelante, Manco Cápac. Según Sarmiento de Gamboa, en la lengua hablada entonces, "Cusco" significaba ocupar un espacio de manera mágica. Para Garcilaso, "Cusco" era el "ombligo" del mundo en la lengua particular de los incas.
Cieza de León cuenta en
términos semejantes la llegada de Manco y su gente al Cusco y añade que la
comarca estaba densamente poblada, pero que sus habitantes les hicieron un
lugar a los recién arribados.
Los mitos narrados hasta aquí, referentes a la manera como fue ocupado por los incas el antiguo Cusco, son relatos totalmente distintos de la versión dada por Garcilaso. La leyenda de los Ayar, con las transformaciones de los personajes en piedras o "guanca" sagradas, además de la larga peregrinación del grupo de Manco, son episodios muy andinos, presentes también en los mitos de las otras etnias. La trashumancia de los incas no fue la de bandas primitivas de pastores y cazadores, sino la de pueblos esencialmente agrícolas, preocupados sobremanera en hallar buenas tierras de cultivo.
En estas narrativas, una de las dos mujeres de Manco Cápac desempeñó un rol especial hemos visto la versión por la cual, a pesar de ser mujer, Mama Huaco fue la caudilla que lanzó la vara fundante para la toma de posesión simbólica del Cusco.
Los mitos narrados hasta aquí, referentes a la manera como fue ocupado por los incas el antiguo Cusco, son relatos totalmente distintos de la versión dada por Garcilaso. La leyenda de los Ayar, con las transformaciones de los personajes en piedras o "guanca" sagradas, además de la larga peregrinación del grupo de Manco, son episodios muy andinos, presentes también en los mitos de las otras etnias. La trashumancia de los incas no fue la de bandas primitivas de pastores y cazadores, sino la de pueblos esencialmente agrícolas, preocupados sobremanera en hallar buenas tierras de cultivo.
En estas narrativas, una de las dos mujeres de Manco Cápac desempeñó un rol especial hemos visto la versión por la cual, a pesar de ser mujer, Mama Huaco fue la caudilla que lanzó la vara fundante para la toma de posesión simbólica del Cusco.
Según el decir de los
cronistas, Mama Huaco cogió un "haybinto" (boleadora) y haciéndolo
girar en el aire hirió a uno de los guallas, antiguos habitantes de Acamama,
luego le abrió el pecho y sacándole los bofes sopló fuertemente en ellos. La
ferocidad de Mama Huaco aterró a los guallas que abandonaron el pueblo,
cediendo su lugar a los incas.
En un estudio anterior
hemos analizado la figura femenina de Mama Huaco y lo que podría significar y
representar en el orden sociopolítico de los incas. Ella fue el prototipo de la
mujer varonil y guerrera, en oposición a Mama Ocllo, segunda pareja de Manco
Cápac. Cabello de Balboa cuenta que Mama Huaco hacía el oficio de valiente
capitán y que conducía ejércitos. Esta característica masculina se explicaba en
aymara con la palabra "huaco", que en dicho idioma representa a la
mujer varonil que no se amedrenta ni por el frío ni por el trabajo, y que es
libre.
Según Sarmiento de Gamboa,
los cuatro dirigentes que comandaron los ayllus en la llegada al Cusco fueron
Manco Cápac, Mama Huaco, Sinchi Roca y Mango Sapaca. Es importante recalcar que
Mama Huaco es nombrada entre los cuatro jefes del grupo.
No interesa saber si los
hechos fueron verídicos o míticos, lo importante es analizar la estructura
social que la leyenda sugiere. En esta coya hallamos a la mujer tomando parte
activa en la conquista del Cusco, luchando junto a los varones y capitaneando
un ejército.
En las leyendas cusqueñas su ejemplo no es el único en la guerra contra los chancas, la curaca Chañan Curi Coca era la jefa de los ayllus de Choco-Cachona. En la misma leyenda se sabe a través de los orejones de la ayuda proporcionada por los "pururauca", piedras mágicas que en el momento álgido de la lucha se transformaron en soldados y lograron el triunfo inca, lo interesante en el mito es la existencia de "pururauca" masculinos y femeninos, o sea que el ejército de la guerra no era un oficio reservado solo para los varones.
Estos mitos referentes al establecimiento de los incas son básicos porque revelan su cosmovisión y sus estructuras sociopolíticas. Manco Cápac y sus ayllus habitaron el Cusco bajo y su morada fue el templo de indicancha, mientras que los seguidores de Auca se afincaron e instalaron en la mitad de arriba o hanan. La división por mitades tiene, en su contexto, un sentido de género y comprende una oposición y una complementariedad entre los bandos de Hanan y Hurin. Garcilazo dela
Vega confirma ese criterio al decir que los hermanos mayores
poblaron la parte alta, mientras que los seguidores de la "reina"
eran hermanos segundos y poblaron Hurin Cusco.
A través de las noticias de Garcilazo tendríamos que los varones de Hanan eran masculinos / masculinos, y los de Hurin masculinos / femeninos. En cuanto a las mujeres, las de abajo se clasificaban como femeninas / femeninas, y las de arriba femeninas/masculinas. Los prototipos de dichas mujeres serían la femenina/femenina Mama Ocllo y la femenina/masculina Mama Huaco.
En las leyendas cusqueñas su ejemplo no es el único en la guerra contra los chancas, la curaca Chañan Curi Coca era la jefa de los ayllus de Choco-Cachona. En la misma leyenda se sabe a través de los orejones de la ayuda proporcionada por los "pururauca", piedras mágicas que en el momento álgido de la lucha se transformaron en soldados y lograron el triunfo inca, lo interesante en el mito es la existencia de "pururauca" masculinos y femeninos, o sea que el ejército de la guerra no era un oficio reservado solo para los varones.
Estos mitos referentes al establecimiento de los incas son básicos porque revelan su cosmovisión y sus estructuras sociopolíticas. Manco Cápac y sus ayllus habitaron el Cusco bajo y su morada fue el templo de indicancha, mientras que los seguidores de Auca se afincaron e instalaron en la mitad de arriba o hanan. La división por mitades tiene, en su contexto, un sentido de género y comprende una oposición y una complementariedad entre los bandos de Hanan y Hurin. Garcilazo de
A través de las noticias de Garcilazo tendríamos que los varones de Hanan eran masculinos / masculinos, y los de Hurin masculinos / femeninos. En cuanto a las mujeres, las de abajo se clasificaban como femeninas / femeninas, y las de arriba femeninas/masculinas. Los prototipos de dichas mujeres serían la femenina/femenina Mama Ocllo y la femenina/masculina Mama Huaco.
La leyenda del ataque chanca al cusco
¿Quiénes eran los chancas?
Los chancas eran un grupo
étnico establecido en la región de Ayacucho. Se dividían en las dos mitades de
Hanan (arriba) y Hurin (abajo) y decían tener su origen o pacarina en las dos
lagunas de Choclococha y Urcococha. Formaban un pueblo rudo, habían conquistado
Andahuaylillas y su nueva meta era el Cusco.
La situación del Cusco
Durante el gobierno de
Viracocha, los chancas partieron de Paucaray -a tres leguas de Parcos- y se
dividieron en tres ejércitos. Tan seguros estaban de la fácil conquista del
Cusco que dos de los ejércitos se dirigieron al Cuntisuyu y el tercero tomó la
ruta del Cusco. Por su parte, el inca, viejo y cansado, abandonó el Cusco a su
suerte y se refugió junto a su hijo Urco en la fortaleza de Chita. En esas
circunstancias, surgió la figura del joven príncipe Cusi Yupanqui quien decidió
defender el Cusco.
Cusi Yupanqui, el futuro
Pachacutec, nació en el linaje de Iñaca Panaca, un ayllu real. El cronista
Betanzos narra épicamente el encuentro de Cusi Yupanqui con los chancas. Cusi
contaba con escasos efectivos, con lo cual el triunfo cobra aun mayor realce.
En torno al Cusco, el ejército de Cusi cavó grandes hoyos recubiertos de ramas
para que los chancas cayeran en ellos. Además, el sacerdote del Sol confeccionó
unos bultos de piedra revestidos de ropas para simular un ejército apostado
esperando entrar a la lucha. Cusi Yupanqui trató de formar alianzas con sus
vecinos pero ellos prefirieron esperar al desarrollo de los acontecimientos
para plegarse al vencedor.
Inca Urco, hijo de
Viracocha, partió junto con su padre. Él había sido nombrado co- regente y en
aquel entonces había recibido la borla, insignia del poder, y ese mismo día se
casó con quien sería la mujer principal, todo aquello según costumbre inca. Sin
embargo, el joven se mostró poco guerrero y no luchó por el Cusco.
Las sucesiones incas eran
tumultuosas por no existir la primogenitura: el poder recaía sobre el "más
hábil y eficiente" de los posibles candidatos. De ahí que todas las
sucesiones incas dieran lugar a intrigas, luchas intestinas y asesinatos. En
este marco, la contienda de Huascar y Atahualpa no fue un caso insólito sino
más bien usual pero debido a la gran expansión del Estado Inca tomó un carácter
continental.
EL IMPERIO DE LOS INCAS
Los incas
llegaron a formar un amplio imperio, gracias a una serie de factores
importantes que fueron implementando en su desarrollo. Según su división política estuvo conformado básicamente por dos
grupos. La aristocracia o nobleza; integrada por funcionarios y sacerdotes; con
una escala jerárquica rígida que comenzaba con la autoridad máxima del Inca,
hasta llegar al curaca provinciano de un ayllu.
El pueblo tributario,
era el segundo estrato social y estaba constituido por el campesinado con
derechos y obligaciones para sí mismo y para su soberano, el Inca.
Aparte de
la tributación agropecuaria, de los productos manufacturados y de las materias
primas; los integrantes de este grupo estaban obligados también a prestar
servicios personales. De acuerdo al sistema de la "mita", se
dedicaban al mantenimiento de carreteras, puentes y tambos. Los más fuertes y
resistentes, eran nombrados "chasquis" o mensajeros. También
se nombraban los soldados que formarían las tropas del Inca, etc.
Su culto religioso oficial se
practicaba en los templos. El principal y más sagrado era
el "Coricancha" o "recinto de oro", al que
los españoles luego denominaron "Templo del Sol". Parte de
este culto eran los sacrificios, que sólo se efectuaban en ocasiones solemnes o
para conjurar un peligro grave inminente. El
culto religioso era administrado por sumos sacerdotes, quienes generalmente
eran parientes del Inca.
Estos
sacerdotes, tenían a su cargo los templos que eran erigidos en diferentes
lugares del territorio; realizaban los sacrificios y cuidaban que se observaran
los ritos.
De su adoración al Sol y la Luna , surgió
el calendario de festividades en el que cada mes tenía un nombre especial y
correspondía a un tipo de celebración, como alabanza a su dios. Durante estas
festividades, se comía y bebía en abundancia. Se danzaba y mascaba coca, con
permiso superior del Inca y se realizaban sacrificios.
La medicina que se practicó en el incanato, estaba íntimamente
ligada a la magia y la religión. Todas las enfermedades se
suponían provocadas por el desprendimiento del espíritu del cuerpo, a causa de
un maleficio, un susto o un pecado. Los curanderos incaicos, llegaron a
realizar intervenciones quirúrgicas, como trepanaciones, con el propósito de
eliminar fragmentos de huesos o armas, que quedaban incrustadas en el cráneo,
luego de accidentes o enfrentamientos bélicos. Uno de los instrumentos
utilizados en la cirugía inca, fue el "Tumi" o cuchillo de
metal en forma de "T". Como anestesia se usaba la coca y la
chicha en grandes cantidades y se sabe que también conocieron el uso de vendas.
La arquitectura peruana no
comienza con los incas. Antes de ellos existió la
cultura "Tiahuanaco" y mucho antes, la cultura "Wari".
Posiblemente hayan habido otras cultura más antiguas, pero hay vestigios de
grupos de aldeas descubiertas, con una antigüedad de 5 000 años o más. La
ciudadela de "Chavín de Huántar", tiene más de 2 mil años de haber
sido edificada y según los expertos arqueológicos, su arquitectura supera a la
de "Machu-Picchu", construida mil años después.
En la
construcción de sus viviendas y templos, los incas y sus antepasados,
utilizaron el adobe y la piedra. Esta última, fue trabajada en forma tan
delicada por los canteros incaicos, que luego de su interposición a la hora de
edificar, era tan perfecto su acabado, que no cabía una hoja de afeitar entre
sus uniones.
En la construcción de palacios,
utilizaban piedras relativamente pequeñas; en cambio para edificar sus
fortalezas, usaban piedras enormes, a las que sin embargo, daban la misma
perfección.
Según los historiadores; si bien
es cierto, los incas conformaron una raza guerrera, con criterio expansionista;
muchas veces aplicaban métodos persuasivos y diplomáticos para convencer a los
pueblos que debían unirse a ellos. Sin embargo, si algún
pueblo osaba oponerse, era brutalmente avasallado; lo que en algunos casos se
convirtió en masacre. Algunos prisioneros eran llevados al Cuzco, donde
celebrando la victoria, eran pisoteados, otros sacrificados y los más
afortunados, convertidos en esclavos (yanacuna).
Las zonas conquistadas, recibían
especial atención. Si carecían de implementos agrícolas, se los procuraban. Si
no tenían ganado, igualmente les era adjudicado en manadas,
con la expresa advertencia de no matar en vano ni en época de cría. Con este
tipo de amparo, proveían una especie de "seguro estatal", que se
extendía a los ancianos, los enfermos, los incapacitados e inválidos.
A los curacas, se les imponía la obediencia irrestricta al Inca,
pero a la vez, se les ofrecía incentivos como ornamentos de oro y plata, piezas
de lana y en muchos casos, bellas doncellas. A los hijos de éstos, se les
enviaba al Cuzco para que aprendieran las costumbres generales de los Incas.
Para mantener la unidad de todos
los pueblos, considerando la diversidad de costumbres en cada uno de ellos;
luego de conquistados les imponían sus creencias religiosas.
La adoración al Sol, era la enseñanza principal. Imponían igualmente su idioma
quechua, desplazando poco a poco los dialectos propios de cada región
conquistada. La lengua "chimú", fue una de las pocas que se siguió
hablando, inclusive hasta luego de la dominación española.
Paralelamente
a todas estas imposiciones, también se realizaba una especie de estudio
estadístico, para determinar la potencialidad tributaria de los pueblos
conquistados. Para ello, se utilizaba el "quipu", que era un sistema
de registro en el que se almacenaba información, haciendo nudos en una especie
de cuerdas de diferentes colores y tamaños.
En cada nuevo pueblo, se erigían,
silos, centros administrativos, guarniciones y aposentos para el Inca.
Igualmente se implementaban nuevos caminos que conectaban los pueblos
integrantes del Imperio. De tal forma, todos estaban conectados y podían ser
transitados por tropas, cuando era necesario y utilizado por los “chasquis”,
como un servicio de correo.
El sistema de
"mitimaes" fue impuesto contra grupos que se rebelaban a la autoridad
del Inca; de tal forma que pueblos enteros, eran enviados a zonas apartadas
y de dominio del gobierno. Para reponer ese contingente humano, se trasladaban
grupos que por el contrario, sí eran fieles a la autoridad inca.
Las normas de conducta
imperantes, eran estrictas. La violación a la ley se consideraba como una
ofensa directa al Inca; prácticamente un sacrilegio.
El hurto,
el ocio, el adulterio, la violación; eran castigados con penas como el azote
hasta la muerte por el garrote. Otras penas eran la lapidación y ser
encarcelados en celdas subterráneas con fieras o animales ponzoñosos, etc.
En el aspecto económico, la
agricultura llegó a ser base primordial para su desarrollo.
La topografía de un terreno variado, los obligó a la implementación de diferentes
recursos tecnológicos, como la construcción de andenes, la irrigación
artificial, el uso de implementos agrícolas y la excavación de pozos en los
desiertos, para obtener agua potable.
En cerámica, el alfarero incaico
plasmó su arte en los llamados "huacos", que se han ido
desenterrando, algunos de los cuales han permanecido por cientos de años bajo
tierra. Este arte inca, se pueden dividir, -según Kauffman Doig - en
"alfarería utilitaria" y "alfarería ceremonial". Los de
esta última, eran enterrados con los difuntos, servidos de alimentos o bebidas,
para su consumo en el camino a un mundo inanimado y místico. A la llegada de
los españoles, la alfarería inca perdió su función mágica y se tornó
simplemente utilitaria.
El arte textil, por el contrario
decayó un poco durante la época incaica. Aun así,
las piezas encontradas, sobre todo las de Paracas, son de una belleza
impresionante.
En el campo de la metalurgia, se conocieron el oro, la plata, el
cobre y también el platino. Es muy probable que los primeros
objetos de oro se hicieran en la costa peruana y se utilizaran carbón y unos
tubos para soplar el aire, ya que no conocieron el fuelle. Otra forma de
construir sus hornos, fue haciéndolo en las laderas de colinas, donde las
ráfagas de aire eran fuertes.
Es
interesante encontrar que el proceso de fundición que usaron los incas, fue
utilizado también por los orfebres del viejo mundo. Lo que no se ha podido
determinar, es en qué lugar fue inventado dicho sistema, o acaso su invención
en uno u otro lado fue independiente.
El arte en madera quedó
demostrado a través de sus "queros". Los
incas, dieron mejor acabado a este tipo de elemento artesanal; que los hechos
en la época de la cultura "Tiahuanaco"; dándoles
características geométricas de estilo propio. La tradición floreció después de
la llegada de los españoles. Inclusive hoy en día, este arte aun persiste en
muchas ciudades de la costa norte del Perú.
La poesía habría sido cultivada
por un tipo especial de "amauta" o "maestro".
Lamentablemente por la carencia de una escritura desarrollada, no se sabe si su
transmisión oral fue de confiar. Las expresiones poéticas que se conocieron a
través de cronistas de la época, se entremezclaban con temas mitológicos,
cantos épicos y de guerra, además de expresiones románticas.
La poesía
no podía estar desligada de la música ni de la danza y es probable que muchas
obras poéticas hayan estado acompañadas de instrumentos musicales, como los que
ya se conocían durante el incanato: tambores, quenas, flautas, vasos de metal
tipo sonaja, cascabeles, etc.
Encuentro De Dos Culturas
La
historia nos dice que fue Manco Capac, el creador del Imperio de los Incas.
Pachacuti Inka Yupanki, su hijo; sería años más tarde, el creador del Estado
Imperial Inka. A su vez, el hijo de éste, Thupa Inka, conquistando nuevas
tierras y venciendo otros pueblos; extendió aun más los límites del Imperio
hasta zonas ecuatoriales por el norte y australes, por el sur.
Esta
rápida expansión militar, a la larga provocó el resquebrajamiento de su
estructura política. La diversidad de lenguas, creencias y tradiciones
culturales de los pueblos conquistados, no permitieron realizar una integración
adecuada y este aparente gigante, cual pies de barro; empezó a mostrar sus
zonas débiles, lo que dio lugar al inicio de luchas internas.
Mientras
Wayna Qhapaq, trataba de mantener orden en el Tawantinsuyu, ya se iniciaban en
España, los primeros proyectos para conquistar la zona sur de América.
Francisco Pizarro, de acuerdo a la Capitulación de Toledo, formaba un grupo de gente
con el que iniciaría la invasión al Imperio.
A la
muerte de Thupa Inka, su sucesor debío ser Waskar Inka, a pesar de que algunos
cronistas de la época, consideraban, de acuerdo a los datos que obtuvieron, que
por el contrario, el trono debió pasar sin mayores problemas a manos de Atao
Wallpa. Se desata una guerra civil entre estos dos guerreros, Waskar lleva la
peor parte en una serie de batallas: Cusipampa, Cochaguaylla, Bombón,
Yanamarca, Angoyacu y luego fue tomado prisionero en la batalla de Cotapampa.
La
expedición española al mando de Pizarro; entre quienes también se enrolaron los
capitanes Almagro, Hernando de Soto y Sebastián Benalcazar; partió de Panamá en
enero de 1531, para desembarcar semanas más tarde en la Bahía de San Mateo.
En su
trayecto, fueron atacando algunos pueblos pequeños; maniobras en las cuales
iban adquiriendo un poco más de experiencia y conociendo las costumbres de
éstos.
Según
Cieza de León y otros cronistas de la época, los llamados "apus"
(orejones), servían de espías al inka Atao Wallpa, informándole de todos estos
acontecimientos. Sin embargo, prefirió seguir su campaña guerrera contra Waskar
y dejar que aquellos pueblos se defendiesen con sus propios ejércitos, al creer
–por sus informantes–, que el
contingente español no era numeroso y por lo tanto de temer.
El inka,
decide atraer a los españoles hasta Cajamarca, donde debía castigarlos y
hacerles pagar todas las fechorías que habían cometido con los pueblos vecinos.
Llegado el día, con la arrogancia de un guerrero invencible, ingresa a la Plaza de Cajamarca,
precedido de su escolta de honor y un numeroso grupo de bailarines danzando
marchas guerreras; para luego, –según el
cronista Juan de Arce–, arrojar la Biblia que le entregara
fray Vicente Valverde y decirle al mismo fraile: "Habéis robado la
tierra por donde habéis venido y ahora esteme esperando para cenar. No he de
pasar de aquí si no me traéis todo el oro y plata y esclavos y ropa {...} y no
trayendo tengoos que matar a todos". Pizarro respondió, -según otros cronistas-, gritando la clave premeditada para el
ataque: "Santiago, a ellos"; iniciándose así la matanza que
llevaría al apresamiento del inka.
Contrariamente
a lo que se dice, que Atao Wallpa ofreció a sus aprehensores dos cuartos llenos
de oro y plata; de acuerdo a testigos presenciales como el espía de Waskar
Inka, llamado Yaku Willka y el curaca Inga Mocha fueron por el contrario los
españoles, quienes exigieron una suma específica por la libertad del inca.
La codicia
de los españoles quedó de manifiesto en todas las previas escaramuzas, donde
extorsionaban a los vencidos, exigiéndoles la entrega de oro y plata; que por
otro lado, para los inkas, constituían simplemente, metales ornamentales.
Muerto
Waskar Inka y más tarde Atao Wallpa, los españoles van expandiendo su poderío
hasta apoderarse totalmente del Imperio de los Incas.
La primera conquista de Pachacutec
Después de su triunfo
sobre los chancas, Pachacutec decidió consolidar su señorío y emprender luchas
contra los curacas rebeldes
que no acudieron en su ayuda.
Cuando estaba juntando
gente de guerra, llegaron las noticias de que Inca Urco, el co-regente de
Viracocha, se hallaba en Yucay con un ejército. Sin demora, Pachacutec
acompañado de su hermano Inca Roca, marchó a Yucay a enfrentarse con Urco.
Durante la lucha sobre la barranca del río Urubamba, Inca Roca alcanzó la
garganta de Urco con su honda, con tanta fuerza que le hizo caer al río.
Urco, con sus armas en la mano, fue arrastrado por la corriente hasta la peña llamada Chupellusca donde sus adversarios lo atacaron y le dieron muerte.
Urco, con sus armas en la mano, fue arrastrado por la corriente hasta la peña llamada Chupellusca donde sus adversarios lo atacaron y le dieron muerte.
Numerosos fueron los curacas -cercanos en su
mayoría al Cusco- incorporados al naciente Estado durante la primera etapa de
la expansión inca. Los principales fueron los Ayarmaca que quedaron
definitivamente vencidos y los Ollantay Tambo.
Después de su victoria,
Pachacutec mandó construir el palacio y ciudadela de Pisac en un alto
promontorio con lo cual este nuevo soberano no sólo conquistaba nuevos dominios
sino que se mostraba aficionado a poseer residencias nuevas. Sin embargo, la
conquista que más puede interesar en nuestros tiempos es la zona de Picchu
donde el Inca ordenó edificar un palacio para su regreso, con todas sus
dependencias. Al pasar los siglos, ese lugar tomaría el nombre de Machu Picchu.
Gracias al aporte de
nuevos manuscritos de archivos hallados por Luis Miguel Glave y María Isabel
Remy y la posterior investigación de John E. Rowe, sabemos que toda la región
de Picchu, junto con la de Ollantay Tambo estuvo comprendida entre las tierras
privadas del Inca.
Continuando con sus
triunfos militares, Pachacutec acompañado por Inca Roca, se apoderó de
Amaybamba en el valle de La
Convención y en la parte media del valle hizo construir un
palacio para él llamado Guaman Marca.
En el mismo documento que
narra estas noticias se dice que el siguiente soberano, Túpac Yupanqui, trajo
desde Chachapoyas a numerosos mitimaes para poblar la parte baja del valle con
la obligación de sembrar cocales.
Además,
el manuscrito menciona la presencia de otro palacio llamado Yanayacu en las
alturas de Amaybamba. Cuando estuve en el lugar, el antiguo hacendado de la
finca me contó que existe en la región referencia de dichas ruinas pero que no
han sido encontradas aún.
Habiendo afianzado su poder y asegurado sus dominios cercanos a la capital, Pachacutec se lanzó a conquistas más lejanas. Así dominó a los soras y a los lucanas y trajo a sus jefes duales presos para celebrar su victoria. Otros señores, al ver su creciente poderío, prefirieron aceptar los "ruegos" de la reciprocidad y no arriesgar sus vidas en una contienda.
Habiendo afianzado su poder y asegurado sus dominios cercanos a la capital, Pachacutec se lanzó a conquistas más lejanas. Así dominó a los soras y a los lucanas y trajo a sus jefes duales presos para celebrar su victoria. Otros señores, al ver su creciente poderío, prefirieron aceptar los "ruegos" de la reciprocidad y no arriesgar sus vidas en una contienda.
Después de descansar un
tiempo, el Inca volvió a reunir sus ejércitos y esta vez decidió ir contra el
señor del Collao. Así, se enfrentó contra el temido Chuchi Cápac de Hatun Colla
a quien venció después de ardua lucha. Con este triunfo, los cusqueños se
hicieron dueños de las extensas tierras de Chuchi Cápac, las cuales comprendían
los enclaves selváticos que producían las preciadas hojas de coca y las tierras
situadas en la costa donde obtenían maíz, ají y pescado salado. Estos fueron
los primeros contactos con los grupos étnicos costeños.
La planificación del nuevo cusco
Se despuebla el viejo Cusco
Desde los primeros años de
su gobierno, Pachacutec se preocupó por la reconstrucción del Cusco. El
cronista Sarmiento de Gamboa cuenta que el Inca paseaba por la ciudad mirando
atentamente su entorno.
Para cumplir sus deseos, decidió despoblar el Cusco de sus habitantes para efectuar un nuevo trazo y repartir solares y terrenos a quienes él consideraba debían vivir en su capital.
Para cumplir sus deseos, decidió despoblar el Cusco de sus habitantes para efectuar un nuevo trazo y repartir solares y terrenos a quienes él consideraba debían vivir en su capital.
Cordel en mano, el mismo
Inca medía calles y canchas para la gran satisfacción de los linajes reales
(panacas) y de los antiguos ayllus custodios del
soberano.
Hasta entonces, el Cusco
no pasaba de ser un villorrio bastante ruin y rústico frecuentemente anegado
por sus dos pequeños ríos, el Huatanay y el Tulumayo.
La reconstrucción se inició
con la canalización de los arroyos para evitar las ciénagas en la temporada de
lluvias y de las acequias portadoras de agua para la ciudad. Betanzos narra la
manera en que se procedió a la refacción del Cusco. Pachacutec valiéndose de la
reciprocidad,
convocó a los curacas
principales y a las autoridades andinas a que vinieran a la capital. Después de
las fiestas acostumbradas, deliberaron sobre el envío de diez señores con la
misión de ir por los pueblos en busca de subsistencia y de canteras adecuadas.
Cuando todos los problemas estuvieron resueltos, los señores enviaron al Cusco gente para las obras. Unos tenían la tarea de acarrear piedras toscas para los cimientos, otros traían barro pegajoso y le añadían paja o lana para labrar adobes, otros acopiaban madera de alisos. El arquitecto Gasparini supone que desde el Collao vinieron expertos talladores de piedra, herencia de los antiguos tiahuanacotas.
Cuando todos los problemas estuvieron resueltos, los señores enviaron al Cusco gente para las obras. Unos tenían la tarea de acarrear piedras toscas para los cimientos, otros traían barro pegajoso y le añadían paja o lana para labrar adobes, otros acopiaban madera de alisos. El arquitecto Gasparini supone que desde el Collao vinieron expertos talladores de piedra, herencia de los antiguos tiahuanacotas.
Las plazas incas eran
extraordinariamente amplias, de forma trapezoidal y en ellas se desarrollaban
actividades religiosas y sociales. El rito de la reciprocidad se efectuaba en
la plaza de Aucaypata y en ella los ayllus y linajes reales se reunían a comer,
beber y bailar las danzas ceremoniales del calendario cusqueño.
También en dicha plaza se efectuaban las celebraciones del triunfo de los ejércitos inca que consistía en extender por el suelo el botín obtenido y a los señores presos. Sobre todo ello paseaba el soberano en signo de sumisión de sus enemigos y de poder sobre sus nuevas adquisiciones territoriales.
También en dicha plaza se efectuaban las celebraciones del triunfo de los ejércitos inca que consistía en extender por el suelo el botín obtenido y a los señores presos. Sobre todo ello paseaba el soberano en signo de sumisión de sus enemigos y de poder sobre sus nuevas adquisiciones territoriales.
Conquistas de Cápac Yupanqui
Estando el Inca Pachacutec
absorbido con sus obras en el Cusco, ya no tenía tiempo para continuar con las
expediciones. Debido a ello y en vista de que sus hijos eran aún pequeños,
encomendó a su hermano Cápac Yupanqui dirigirse a la costa, al próspero señorío
de Chincha.
Existe una relación de este primer encuentro con los chinchanos pues fue un reconocimiento, un intento por establecer una relación amistosa antes que una conquista. Al llegar a Chincha, Cápac Yupanqui manifestó no querer otra cosa que la aceptación de la superioridad cusqueña y colmó de regalos a los curacas chinchanos para mostrar la magnificencia inca. Los costeños no tuvieron inconvenientes en reconocer al Inca y seguir pacíficamente en su señorío.
La prosperidad de estos costeños se debía a los trueques de larga distancia que realizaban por vía marítima en balsa con el norte, actual Ecuador. Más aún, estos "mercaderes a modo de indios", mantenían un intercambio terrestre con hatos de camélidos con el Collao y el Cusco.
Existe una relación de este primer encuentro con los chinchanos pues fue un reconocimiento, un intento por establecer una relación amistosa antes que una conquista. Al llegar a Chincha, Cápac Yupanqui manifestó no querer otra cosa que la aceptación de la superioridad cusqueña y colmó de regalos a los curacas chinchanos para mostrar la magnificencia inca. Los costeños no tuvieron inconvenientes en reconocer al Inca y seguir pacíficamente en su señorío.
La prosperidad de estos costeños se debía a los trueques de larga distancia que realizaban por vía marítima en balsa con el norte, actual Ecuador. Más aún, estos "mercaderes a modo de indios", mantenían un intercambio terrestre con hatos de camélidos con el Collao y el Cusco.
Es sólo posteriormente,
durante el reinado de Túpac Yupanqui, que se producirá una verdadera anexión
territorial.
La segunda salida del general Cápac Yupanqui
Después de un tiempo de la
expedición a la costa, el Inca reunió sus ejércitos para que el general Cápac
Yupanqui fuera en son de conquista por el camino del Chinchaysuyu, por la
sierra.
Cerca de Guamanga, los naturales de Parcos se refugiaron en la fortaleza de Urco Collac y ofrecieron resistencia. Entre las tropas al mando de Cápac Yupanqui se hallaba un jefe chanca llamado Anco Ayllo, que comandaba a un grupo de esa nación. Bajo sus órdenes, los chancas asaltaron el fuerte rebelde con tan buena suerte que se apoderaron de él.
Cerca de Guamanga, los naturales de Parcos se refugiaron en la fortaleza de Urco Collac y ofrecieron resistencia. Entre las tropas al mando de Cápac Yupanqui se hallaba un jefe chanca llamado Anco Ayllo, que comandaba a un grupo de esa nación. Bajo sus órdenes, los chancas asaltaron el fuerte rebelde con tan buena suerte que se apoderaron de él.
La noticia enfureció a
Pachacutec porque encontró que el triunfo chanca disminuía a los Orejones
cusqueños y envió un mensaje a Cápac Yupanqui con la orden de exterminar a
todos los chancas. Sin embargo, la noticia fue oída por una concubina del
general que era hermana de Anco Ayllu. La mujer dio aviso de las intenciones de
los cusqueños y el jefe chanca decidió huir con sus tropas a la región de la
selva que protegería su partida.
Por entonces se hallaban
en la sierra de Huánuco y de noche en silencio los chancas levantaron su real y
se dirigieron a la zona cálida de rupa rupa. Descubierta su partida, el general
inca los persiguió pero sin éxito. Entonces, Cápac Yupanqui continuó su marcha
por la sierra llegando hasta Cajamarca, lejos de los términos señalados por
Pachacutec.
En aquel lugar gobernaba
Gusmango Cápac que para la ocasión se alió con los chimú y
juntos esperaron la aparición de los ejércitos inca. A pesar de su número,
Cápac Yupanqui los venció y logró un fabuloso botín que asombró a los cusqueños
y fue extendido en la plaza de Cajamarca. Según parece, el general se
vanaglorió por haber obtenido tesoros mayores a los de su hermano, el Inca.
Sólo entonces, Cápac Yupanqui tomó el camino de regreso al Cusco con sus adquisiciones. Cuando estaba en Limatambo, llegaron mensajeros del Inca quien ordenaba la detención del general y la pena de muerte por la huida de los chancas. Según tradición inca, el triunfo de Cápac Yupanqui lo convertía en hábil y suficiente, hecho que hacía sombra al soberano que temió que se sublevara contra él.
Sólo entonces, Cápac Yupanqui tomó el camino de regreso al Cusco con sus adquisiciones. Cuando estaba en Limatambo, llegaron mensajeros del Inca quien ordenaba la detención del general y la pena de muerte por la huida de los chancas. Según tradición inca, el triunfo de Cápac Yupanqui lo convertía en hábil y suficiente, hecho que hacía sombra al soberano que temió que se sublevara contra él.
Conquistas de Túpac Yupanqui
Los ejércitos incas y la mita guerrera
En los inicios del dominio
inca, los ejércitos se formaban sólo cuando las cosechas estaban guardadas en
las trojes y los soldados marchaban acompañados por sus mujeres, a las que los
españoles llamaban rabonas, quienes se ocupaban de sus hombres, de su
alimentación y de curar sus heridas.
Más adelante, con la
expansión territorial, se hizo imposible conservar estas prácticas
tradicionales y, a través de la mita guerrera, se crearon los ejércitos
regulares. Este sistema permitía formar tropas para conquistas lejanas como
Charcas, Chile y Ecuador. Los soldados se ausentaban por años y muchos de ellos
no retornaban nunca a sus pueblos.
Túpac Yupanqui organizó
sus ejércitos por escuadrones según las armas que portaban y marchaban con
capitanes de su misma etnia. Los había portadores de macanas, hondas, porras,
estólicas y otras. No faltaban los instrumentos musicales como tambores,
trompetas de caracoles marinos y flautas. Los soldados iban vestidos de acuerdo
a las costumbres de sus pueblos de origen, lucían penachos y plumas y llevaban
patenas de cobre, plata u oro según sus jerarquías
en el ejército. En algunas regiones, se pintaban el rostro. Al iniciar el
ataque cantaban y gritaban para sembrar el espanto en el bando enemigo. Cuentan
los cronistas que la gritería era tal que los pajarillos del campo caían al
suelo aterrados.
Una de las primeras
conquistas del joven Túpac Yupanqui fue dirigirse a Chincha. Tiempo atrás, el
general Cápac Yupanqui había realizado una primera incursión a la zona y había
logrado el reconocimiento de la soberanía cusqueña. Además, había obtenido
ciertas ventajas como la edificación de un Aclla Huasi con su
dotación de mamaconas
que confeccionaban textiles y bebidas para cubrir las necesidades de la
reciprocidad y del culto, además de la construcción de una casa, llamada Hatun
Cancha, para la administración inca.
La llegada de Túpac
Yupanqui confirmó los lazos de reciprocidad con los chinchanos y el Inca
solicitó mayores tierras estatales. Los curacas
locales preferían aceptar los términos de la reciprocidad que aventurarse en
una guerra, que probablemente perderían y que estropearía sus trueques. Ese
método explica la rápida expansión inca ya que con frecuencia la sola presencia
de las tropas cusqueñas era suficiente para la anexión de las macro etnias al
Tahuantinsuyo. Sin embargo, aunque el sistema favoreció el rápido crecimiento
del Estado, fue también un factor determinante de su fragilidad pues bastó la
aparición de las huestes de Pizarro para eliminar el tenue lazo formado por la
reciprocidad entre las autoridades étnicas y los soberanos incas.
La conquista de Guarco
En el siglo XV, el curaca
de Guarco era belicoso por tradición. Su valle estaba defendido por varias
fortalezas y por una muralla envolvente que dificultaba cualquier agresión.
Conquistas hacia el norte
Después de unos años de
descanso, partió Túpac Yupanqui por el camino del Chinchaysuyu a visitar sus
dominios y pueblos a lo largo de la ruta hacia el norte, viendo la organización
de sus estados y verificando la administración. Así pasó por Vilcashuamán,
Jauja, Huaylas, Cajamarca y se adentró en tierras de los Chachapoyas.
Continuando con su camino, se enfrentó con cañaris que se habían aliado a los Quito. Luego de lograr una victoria, descansó en Quito y ordenó poblar la región con numerosos mitimaes, es decir gente transpuesta de otras regiones. Ahí dejó como gobernador a un anciano señor llamado Chalco Mayta. Este gobernador tenía licencia para usar andas y estaba obligado a enviarle cada luna un chasqui con noticias de Quito.
Continuando con su camino, se enfrentó con cañaris que se habían aliado a los Quito. Luego de lograr una victoria, descansó en Quito y ordenó poblar la región con numerosos mitimaes, es decir gente transpuesta de otras regiones. Ahí dejó como gobernador a un anciano señor llamado Chalco Mayta. Este gobernador tenía licencia para usar andas y estaba obligado a enviarle cada luna un chasqui con noticias de Quito.
Así, llegó a un lugar
llamado Surampalli donde ordenó edificar un pueblo que llamó Tumibamba, nombre
de una panaca
real. El sitio ameno gustó al Inca quien pasó largos años en él dando guerra a
los pueblos vecinos y anexándolos al Estado.
Cierto día estando en
Manta, llegaron unos mercaderes navegando a la vela en balsas. Estos mercaderes
manifestaron venir de unas islas llamadas Auachumbi y Nina Chumbi. Este relato
de Sarmiento de Gamboa es un tanto insólito por lo misterioso del viaje y lo es
más aún porque el inca se entusiasmó con la noticia y se embarcó con un
ejército hacia las islas. No se sabe si todo aquello fue una ficción o si
realmente navegó el inca a las Galápagos o más lejos aún a las Marquesas en
pleno Océano Pacífico. Podría tratarse de una visión producida por
alucinógenos.
La expedición duró nueve
lunas y a su regreso, después de larga ausencia, tomó el Inca el camino hacia
el Cusco. Túpac escogió el camino de la costa, se dirigió a Catacaos, Pacatnamú
y Chimú. Lentamente avanzaba visitando los diversos pueblos y así llegó a
Pachacamac desde donde se internó por Pariacaca y Jauja. Paralelamente, otro
ejército avanzaba por el camino de las serranías inspeccionando a las etnias.
El arribo de Túpac
Yupanqui fue festejado en grande en el Cusco. Nunca se había visto en la
capital tan rico botín ni tantos prisioneros. Para la ocasión se dieron alardes
de guerra y batallas rituales. Cuentan que el pequeño Huayna Cápac, de sólo
cinco años, comandando un lucido ejército tomó por asalto a la fortaleza de
Sacsayhuamán ante la mirada de miles de espectadores y de los tres incas
Pachacutec, Amaru Yupanqui y Túpac sentados en sus tianas de oro y lujosamente
ataviados.
En la plaza de Aucaypata,
las momias de los pasados gobernantes presidían las ceremonias más importantes.
Por un lado los miembros de Hanan Cusco y por otro los de Hurin Cusco cantaban
largas melopeas en las que narraban las hazañas del pasado. Para un pueblo que
desconocía la escritura era importante poder oír, ver y admirar a sus antiguos
incas y conocer sus proezas. Ellos semejaban una genealogía viviente pues
conservaban sus palacios, mujeres y servidores. Con estas ceremonias se
reivindicaba el pasado para un pueblo ansioso de regocijos.
Pasados los festejos y
ceremonias, el muy anciano inca Pachacutec adoleció de grave enfermedad y
sintiéndose morir llamó a sus deudos y a las panacas reales. Según Sarmiento de
Gamboa, les dijo
"Hijo, ya ves las luchas y grandes naciones que te dejo y sabes cuanto trabajo me han costado. Nadie alce los ojos contra ti que viva, aunque sean tus hermanos. A estos deudos te dejo por padres, para que te aconsejen. Mira por ellos y que ellos te sirvan. Cuando yo sea muerto, curarás de mi cuerpo y ponerlo has en mis casas de Patallacta. Harás mi bulto de oro en la casa del Sol y en todas las provincias a mí sujetas harás los sacrificios solemnes y al fin de la fiesta de Purucaya para que vaya a descansar con mi padre el sol."
"Hijo, ya ves las luchas y grandes naciones que te dejo y sabes cuanto trabajo me han costado. Nadie alce los ojos contra ti que viva, aunque sean tus hermanos. A estos deudos te dejo por padres, para que te aconsejen. Mira por ellos y que ellos te sirvan. Cuando yo sea muerto, curarás de mi cuerpo y ponerlo has en mis casas de Patallacta. Harás mi bulto de oro en la casa del Sol y en todas las provincias a mí sujetas harás los sacrificios solemnes y al fin de la fiesta de Purucaya para que vaya a descansar con mi padre el sol."
Terminadas estas palabras,
dice el cronista que comenzó a cantar en un bajo y triste tono palabras de su
lengua, que en castellano suenan "Nací como el lirio en el jardín, y así
fui criado, y como vino mi edad envejecí y como había de morir, así me sequé y
morí."
Luego de un silencio recostó la cabeza y expiró. Así falleció uno de los más grandes personajes de la historia del Perú y América.
Luego de un silencio recostó la cabeza y expiró. Así falleció uno de los más grandes personajes de la historia del Perú y América.
Gobierno de Túpac Yupanqui
Luego de la muerte de
Pachacutec, se montó guardia en torno a su cuerpo y Túpac, acompañado de los
señores de la nobleza, se dirigió al Templo del Sol. Ahí acudieron los
capitanes de los ayllus custodios, montaron guardia y cercaron el Recinto del
Sol. Siempre se temía los consabidos alborotos que se sucedían al fallecimiento
de cada soberano y por ello se tomaba todas las seguridades del caso.
De nuevo recibió Túpac Yupanqui las armas e insignias del cargo y luego acompañado por la élite cusqueña se dirigió a la plaza principal. Ahí, el nuevo Inca se sentó en el ushnu a recibir la mocha o saludo y ceremonia de reconocimiento.
De nuevo recibió Túpac Yupanqui las armas e insignias del cargo y luego acompañado por la élite cusqueña se dirigió a la plaza principal. Ahí, el nuevo Inca se sentó en el ushnu a recibir la mocha o saludo y ceremonia de reconocimiento.
Cada
orejón o dignatario, descalzo y con un atado a la espalda en señal de sumisión,
se acercaba y saludaba humildemente al soberano y entregaba su presente.
Mientras tanto, se realizaban numerosos sacrificios y ofrendas a las huacas y
santuarios. Se efectuaban sacrificios humanos de niños y doncellas muy jovenes.
Los sacerdotes consultaban los oráculos para saber si el gobierno sería
favorable y exitoso. Los ritos de difuntos o purucaya
y también las ceremonias de la sucesión duraban lunas enteras.
Una de las primeras
acciones del gobierno de Túpac fue ordenar una visita general desde Chile hasta
Quito realizada por administradores y señores principales para implantar el
sistema cusqueño. Simultáneamente se procedió a agrupar la población de cada
curacazgo según un sistema decimal. Así, se formaban grupos de diez hombres
(chunga) siendo uno de ellos el jefe. Diez chunga formaban una pachaca (cien) y
diez grupos de cien componían una guaranga (mil). El resultado de estos
cómputos era vertido en los quipus,
esas cordeletas de distintos colores en los cuales por medio de nudos
diferentes y especiales se registraban los totales de la población. Los
quipucamayos eran los responsables de anotar, guardar y descifrar las cuerdas.
Intento de rebelión de un hermano
Una de las personas de
mayor confianza de Túpac Yupanqui era su hermano Topa Cápac y por ese motivo lo
colmó de honores, tierras, haciendas y servidores y le encargó la visita de
parte de sus estados. Sin embargo, Topa Cápac no contento con el aprecio de su
hermano, ambicionaba el poder supremo y comenzó a preparar una rebelión.
Por más secretos que fueran los proyectos de Topa Cápac, llegaron las noticias a oídas del soberano quien hizo averiguaciones llegando a la conclusión de que las acusaciones eran ciertas. No sólo fue detenido y ejecutado Topa Cápac, sino también todos los que habían participado en el complot.
Por más secretos que fueran los proyectos de Topa Cápac, llegaron las noticias a oídas del soberano quien hizo averiguaciones llegando a la conclusión de que las acusaciones eran ciertas. No sólo fue detenido y ejecutado Topa Cápac, sino también todos los que habían participado en el complot.
A fin de verificar la
gravedad de los culpables y su número, el Inca salió del Cusco para informarse
personalmente de los hechos. Así llegó a Yanayacu o "Agua Negra" y
quiso ordenar la muerte de parte de la población, pero la coya pidió
misericordia para ellos y se les perdonó quedando en calidad de servidores o yanaconas
de los curacas del lugar.
Por esos motivos la visita
que cometió Topa Cápac fue revocada y encomendada a otro hermano llamado Apo
Achachi, el gran visitador, quien recorrió el país nombrando a nuevos curacas o
manteniendo a los antiguos según sus meritos e implantando la organización
cusqueña.
Muerte y sucesión de Túpac Yupanqui
Después de visitar sus
estados acompañado de numeroso séquito, Túpac Yupanqui decidió edificar la
fortaleza de Sacsay Huaman, una obra que causó la admiración de los europeos.
Pasaba el tiempo el Inca en su palacio de Chinchero cuando lo sorprendió la
muerte. No falta el cronista que dice que el Inca fue envenenado por una
concubina.
El gobierno de este Inca fue relativamente corto y no fue posible evitar las confusiones que se daban a la muerte de un gobernante. Parece que Túpac designó primero al joven Huayna Cápac como heredero suyo, pero por intrigas de una concubina revocó su nombramiento a favor de su hijo Cápac Guari, hijo de Chuqui Ocllo.
Sin embargo, el hermano de Túpac Yupanqui, Guaman Achcachi, desconocía el intento de los deudos de Cápac Guari de asumir el poder y preparaba por su cuenta el advenimiento de su sobrino Huayna Cápac. Enterado de la situación, Guaman Achachi no dudó en juntar gente de guerra y prendió a Cápac Guari. Según el cronista Sarmiento de Gamboa, el insurrecto no fue ejecutado sino enviado a Chinchero preso y nunca más se supo de él. Peor suerte le tocó a la concubina Chuqui ocllo que fue asesinada.
El gobierno de este Inca fue relativamente corto y no fue posible evitar las confusiones que se daban a la muerte de un gobernante. Parece que Túpac designó primero al joven Huayna Cápac como heredero suyo, pero por intrigas de una concubina revocó su nombramiento a favor de su hijo Cápac Guari, hijo de Chuqui Ocllo.
Sin embargo, el hermano de Túpac Yupanqui, Guaman Achcachi, desconocía el intento de los deudos de Cápac Guari de asumir el poder y preparaba por su cuenta el advenimiento de su sobrino Huayna Cápac. Enterado de la situación, Guaman Achachi no dudó en juntar gente de guerra y prendió a Cápac Guari. Según el cronista Sarmiento de Gamboa, el insurrecto no fue ejecutado sino enviado a Chinchero preso y nunca más se supo de él. Peor suerte le tocó a la concubina Chuqui ocllo que fue asesinada.
Sin más inconvenientes, se
preparó el advenimiento del joven Huayna Cápac.
Gobierno de Huayna Cápac
Su matrimonio
Después
de los sucesos narrados más arriba, se procedió a preparar la ceremonia del
advenimiento del joven Huayna Cápac a la cual se quiso dar toda la fastuosidad
posible. Era tradición que el mismo día que el nuevo soberano recibía la borla,
insignia del poder, debía contraer matrimonio. Durante los dos últimos reinados
el matrimonio se había hecho con una hermana, pero no necesariamente de padre y
madre.
La ñusta devenía en coya sin importar cuántas
mujeres tuviera anteriormente el príncipe. El relato de esta ceremonia proviene
del cronista Santa Cruz Pachacuti y parece más andino que el de los demás.
El Cusco se adornó con
esmero y las humildes techumbres de paja se cubrieron con vistosas mantas de
plumerías multicolores con aves selváticas. El oro de las cenefas de los
palacios relucía al sol y contrastaba con la severidad de las piedras.
Los novios, cada uno en su
palacio, ayunaban sin comer sal ni ají y los sacerdotes llevaban a cabo
numerosos sacrificios y auscultaban las vísceras de los animales sacrificados
para averiguar el futuro.
El día indicado Huayna Cápac salió en andas ricamente adornadas del palacio de su abuelo Pachacutec acompañado de los Apu Curacas o grandes señores del Collasuyu.
El día indicado Huayna Cápac salió en andas ricamente adornadas del palacio de su abuelo Pachacutec acompañado de los Apu Curacas o grandes señores del Collasuyu.
Mientras tanto, la ñusta
llamada Cusi Rimay partió en andas de las casas de su padre Túpac Yupanqui
escoltada por los grandes señores de Chinchaysuyu, Cuntisuyu y Antisuyu. No se
sabe el por qué del privilegio de la joven de ser conducida por los miembros de
los tres suyu mientras que Huayna Cápac lo era sólo de uno. Es posible que
fuese una doncella de mayor rango social que su futuro esposo.
Una vez convertido en único señor, Huayna Cápac no se alejó del Cusco a pedido de su madre Coya Mama Ocllo que lo quería mucho y temía una larga ausencia de su hijo. Por ello envió a su tío Guaman Achachi a visitar la larga ruta del Chinchaysuyu hasta el extremo norte mientras él se quedó recorriendo los lugares cercanos al Cusco y al Collao.
Una vez convertido en único señor, Huayna Cápac no se alejó del Cusco a pedido de su madre Coya Mama Ocllo que lo quería mucho y temía una larga ausencia de su hijo. Por ello envió a su tío Guaman Achachi a visitar la larga ruta del Chinchaysuyu hasta el extremo norte mientras él se quedó recorriendo los lugares cercanos al Cusco y al Collao.
Al Inca le correspondía
mantener las adquisiciones territoriales y continuar ensanchando sus dominios.
Sin embargo, en las regiones periféricas del Tahuantinsuyo, tanto en Chile como
en el actual Ecuador, lugares más alejados de los centros de antiguas culturas,
no existía la costumbre de la reciprocidad que había facilitado la expansión
del Estado. Pueblos como los chinchas se sometían de buen grado al Incario
porque no querían estropear sus intercambios a larga distancia.
En las siguientes
ausencias de su capital, Huayna Cápac se dirigió al sur a los Charcas,
Cochabamba y Pocona continuando a Coquimbo y Copiapó. Según Cieza de León, el
Inca se quedó doce lunas apaciguando la región y edificando caminos y
fortalezas. Su permanencia fue interrumpida por las noticias de rebeliones en
Quito, Pastos y Huancavilca que obligaron al soberano a retornar a Cusco y
reunir ejércitos.
Cada expedición del Inca
exigía una preparación especial había que reunir la mita guerrera, convocar a
los curacas para pedirles soldados, acopiar víveres, armas y efectuar
sacrificios humanos para halagar a los dioses y hacerlos favorables. Tampoco podían
faltar las comidas públicas para estrechar los lazos de la reciprocidad entre
el Inca, los jefes de las macro etnias y los señores del reino.
Por fin se puso en marcha Huayna Cápac con un numeroso séquito de jefes, señores y tropas que se iba engrosando a lo largo del camino. Posiblemente los curacas comarcanos acudían a los lugares por donde pasaba el soberano para hacerle su mocha y manifestarle obediencia.
Por fin se puso en marcha Huayna Cápac con un numeroso séquito de jefes, señores y tropas que se iba engrosando a lo largo del camino. Posiblemente los curacas comarcanos acudían a los lugares por donde pasaba el soberano para hacerle su mocha y manifestarle obediencia.
Gobierno de Huáscar
Los inicios de la querella entre hermanos
El
dignatario encargado de cumplir con las últimas voluntades de Huayna Cápac y de
conducir su momia hasta el Cusco fue Cusi Topa Yupanqui quien pertenecía a la panaca de Pachacutec y era
deudo de la madre de Atahualpa.
Al llegar el cortejo
fúnebre a la capital, los nobles encargados del viaje fueron duramente
increpados por Huascar por dejar a Atahualpa en el norte y fueron acusados de
conspiración. De nada sirvieron sus protestas y la afirmación de su inocencia.
A pesar del tormento, no confesaron nada. Sin embargo, Huascar ordenó matarlos
pensando que si les perdonaba la vida serían para siempre enemigos peligrosos.
Los sucesos disgustaron a
los señores del séquito de Huayna Cápac y al parecer algunos de ellos
retornaron a Quito sin esperar las ceremonias.
Mientras tanto, Atahualpa se dirigió a Tumibamba para ordenar la edificación de un palacio para Huascar, actitud que disgustó al curaca de Tumibamba llamado Ullco Colla quien envió mensajeros secretos a Huascar quejándose del proyecto e insinuando un intento de rebelión de Atahualpa. Para congraciarse con Huascar, este príncipe envió al Cusco ricos presentes, pero el Inca montó en cólera y mató a los mensajeros ordenando confeccionar tambores con sus despojos. Después partieron embajadores de Huascar camino a Quito con prendas femeninas y afeites para Atahualpa. Estos episodios fueron la causa del rompimiento entre los hermanos. Atahualpa ya no podía regresar al Cusco como lo ordenaba Huascar pues hubiera ido a una muerte segura.
Según el cronista Cobo, los generales de Huayna Cápac que permanecieron en el norte fueron los que empujaron a Atahualpa a rebelarse pues ellos juzgaban que si marchaban al Cusco no tendrían la misma situación con Huascar de la que gozaban con Atahualpa.
En estas circunstancias, los cañaris partidarios de Huascar aprovecharon de un descuido de Atahualpa para hacerlo prisionero y lo encerraron en un tambo, pero durante la noche logró Atahualpa hacer un forado en la pared gracias a una barra de cobre proporcionada por una mujer y escapó sigilosamente. Después contaría que el Sol, su padre, lo transformó en amaru (serpiente) y así se evadió.
Mientras tanto, Atahualpa se dirigió a Tumibamba para ordenar la edificación de un palacio para Huascar, actitud que disgustó al curaca de Tumibamba llamado Ullco Colla quien envió mensajeros secretos a Huascar quejándose del proyecto e insinuando un intento de rebelión de Atahualpa. Para congraciarse con Huascar, este príncipe envió al Cusco ricos presentes, pero el Inca montó en cólera y mató a los mensajeros ordenando confeccionar tambores con sus despojos. Después partieron embajadores de Huascar camino a Quito con prendas femeninas y afeites para Atahualpa. Estos episodios fueron la causa del rompimiento entre los hermanos. Atahualpa ya no podía regresar al Cusco como lo ordenaba Huascar pues hubiera ido a una muerte segura.
Según el cronista Cobo, los generales de Huayna Cápac que permanecieron en el norte fueron los que empujaron a Atahualpa a rebelarse pues ellos juzgaban que si marchaban al Cusco no tendrían la misma situación con Huascar de la que gozaban con Atahualpa.
En estas circunstancias, los cañaris partidarios de Huascar aprovecharon de un descuido de Atahualpa para hacerlo prisionero y lo encerraron en un tambo, pero durante la noche logró Atahualpa hacer un forado en la pared gracias a una barra de cobre proporcionada por una mujer y escapó sigilosamente. Después contaría que el Sol, su padre, lo transformó en amaru (serpiente) y así se evadió.
Una vez liberado,
Atahualpa se dirigió a Quito donde reunió un ejército para marchar sobre
Tumibamba. Tras la victoria, inflingió un duro castigo a los cañaris. Luego se
dirigió a la costa y llegando a Tumbes quiso dominar a los isleños de la Puná y se embarcó en
numerosas balsas. Los de la Puná
ofrecieron resistencia y se entabló una batalla naval en la que vencieron los
isleños, expertos balseros. En cuanto a Atahualpa, salió herido en una pierna,
decidió retornar a tierra y no paró hasta Quito. Entonces el curaca
de la Puná atacó
Tumbes y arrasó el pueblo. En ese estado lo encontró Pizarro cuando llegó a sus
costas durante su tercer viaje. Además, encontró en la isla a unos seiscientos
cautivos tumbesinos pertenecientes a las tropas de Atahualpa.
Los desatinos de Huascar
Mientras Atahualpa
iniciaba una abierta rebelión contra su hermano, Huascar establecía su gobierno
en la capital. En aquel entonces contaba con el apoyo de la nobleza y de la
clase dirigente del Tahuantinsuyo. Pero no supo o no se preocupó por conservar
su prestigio pues tenía un carácter pusilánime, violento, cruel y desatinado.
Huascar no otorgó a los ayllus
reales la atención a la que estaban acostumbrados y no asistía a las comidas
públicas en la plaza donde se fortalecían los lazos de la reciprocidad
y de parentesco.
Otro motivo de enojo hacia el Inca fue haber apartado de su guardia a los tradicionales ayllus custodios y haberlos reemplazado por unos mitimaes chachapoyas y cañaris, o sea advenedizos.
Otro motivo de enojo hacia el Inca fue haber apartado de su guardia a los tradicionales ayllus custodios y haberlos reemplazado por unos mitimaes chachapoyas y cañaris, o sea advenedizos.
La emboscada de Cajamarca
El tercer viaje de Francisco Pizarro y su llegada a Tumbes
En el
tercer viaje, Pizarro encontró el pueblo de Tumbes quemado y destruido por el
ataque del curaca de la
Puná. Los hispanos tardaron en la costa ocupados en fundar el
pueblo de San Miguel de Tangarará y en hacer averiguaciones sobre esa tierra.
Ahí fue que se enteraron de la guerra fratricida, situación que podía serles
útil para la invasión.
Según el cronista Mena,
Atahualpa envió a un capitán suyo disfrazado de hombre humilde para espiar a
los cristianos. Este personaje propuso luego atacar al ejército español en un
desfiladero pero el Inca se lo impidió porque quería que subiesen hasta
Cajamarca.
Lenta y prudentemente avanzaban los españoles y en un reconocimiento del campo, Hernando de Soto llegó con cuarenta hombres al lugar de Caxas donde hallaron un pueblo destruido por la guerra pero con los depósitos llenos y un Aclla Huasi o Casa de Escogidas. Los soldados quisieron repartirse a las mujeres pero Pizarro tenía prohibido cualquier desmán o pillaje que pudiera irritar a los naturales.
Lenta y prudentemente avanzaban los españoles y en un reconocimiento del campo, Hernando de Soto llegó con cuarenta hombres al lugar de Caxas donde hallaron un pueblo destruido por la guerra pero con los depósitos llenos y un Aclla Huasi o Casa de Escogidas. Los soldados quisieron repartirse a las mujeres pero Pizarro tenía prohibido cualquier desmán o pillaje que pudiera irritar a los naturales.
Estando en Caxas llegó un
mensajero de Atahualpa que preocupó al curaca del lugar, pero de Soto lo
tranquilizó. El enviado traía unos patos degollados rellenos de paja con el
mensaje de que lo mismo les sucedería a los cristianos. El emisario de
Atahualpa se reunió con Pizarro y el gobernador, como buen diplomático, se
mostró muy complacido con las noticias del Inca y le remitió de regalo dos
copas de vidrio y una rica camisa. Además, ofreció su ayuda para combatir cualquier
enemigo del soberano.
Durante
varios días continuó Pizarro su camino hacia la sierra hasta que llegaron ante
el real de Atahualpa, quien les mandó regalos de carne asada, maíz y chicha. Un
curaca amigo les recomendó no probar bocado por temor a que fuesen víveres
envenenados.
Al atardecer entraron sigilosamente en Cajamarca, temerosos de algún encuentro armado. Hernando de Soto y Hernando Pizarro solicitaron del gobernador el permiso para dirigirse al real de Atahualpa y verlo de cerca. El Inca estaba sentado en una tiana o asiento bajo a la entrada de una casa rodeado de sus principales y de sus mujeres. Soto se acercó caracoleando su cabalgadura tan cerca del soberano que su borla se movió con el resoplido del caballo sin que el Inca hiciese el menor gesto de sorpresa o de temor. Hernando Pizarro que se había atrasado, apareció con un intérprete en el anca de su caballo. El Inca les ofreció de beber y les prometió ir personalmente a la ciudad al día siguiente.
Al atardecer entraron sigilosamente en Cajamarca, temerosos de algún encuentro armado. Hernando de Soto y Hernando Pizarro solicitaron del gobernador el permiso para dirigirse al real de Atahualpa y verlo de cerca. El Inca estaba sentado en una tiana o asiento bajo a la entrada de una casa rodeado de sus principales y de sus mujeres. Soto se acercó caracoleando su cabalgadura tan cerca del soberano que su borla se movió con el resoplido del caballo sin que el Inca hiciese el menor gesto de sorpresa o de temor. Hernando Pizarro que se había atrasado, apareció con un intérprete en el anca de su caballo. El Inca les ofreció de beber y les prometió ir personalmente a la ciudad al día siguiente.
Los españoles pasaron la
noche en constante guardia temiendo un ataque sorpresivo pero nada les molestó.
Al día siguiente los mensajeros iban y venían sin que el Inca se diera prisa
alguna. Recién al atardecer y ante las repetidas insistencias de Pizarro,
Atahualpa se decidió a entrar al pueblo.
Causas de la caída del estado
El espectacular colapso
del incario se produjo por una serie de motivos que se pueden dividir en dos
tipos las causas visibles y las causas profundas. Los fundamentos visibles son
bien conocidos la guerra fratricida que mantuvo dividido el poder y el mando,
el factor sorpresa aprovechado en la emboscada de Cajamarca, la superioridad
tecnológica europea referente a las armas, es decir los arcabuces, falconetes,
espadas de acero y la presencia de los caballos.
Todas estas razones pesaron en los acontecimientos pero no fueron las únicas que determinaron el triunfo de los hispanos. Existieron otros elementos que actuaron de manera decisiva en la derrota indígena, a saber la falta de integración nacional por no tener los naturales conciencia de unidad frente al peligro extranjero y la carencia de cohesión entre los grupos étnicos.
Todas estas razones pesaron en los acontecimientos pero no fueron las únicas que determinaron el triunfo de los hispanos. Existieron otros elementos que actuaron de manera decisiva en la derrota indígena, a saber la falta de integración nacional por no tener los naturales conciencia de unidad frente al peligro extranjero y la carencia de cohesión entre los grupos étnicos.
El estado inca no fue
considerado por los naturales bajo el concepto de una nacionalidad. Además, la
hegemonía inca no pretendió anular la existencia de los grandes señores étnicos
porque sus estructuras socioeconómicas se apoyaban en ellos y no suprimió sus
particularidades. Al Inca le bastaba recibir el reconocimiento de su poder
absoluto que le daba acceso a la fuerza de trabajo que necesitaba para cumplir
sus obras de gobierno y la designación de las tierras estatales y del culto en
todo el territorio.
La única
medida centralizadora ordenada por el soberano fue la implantación de una misma
lengua en todo el país. La intención era facilitar el trato y la administración
ante la pluralidad de lenguas y dialectos.
Un examen de la sociedad andina de finales del siglo XV destaca como una sociedad jerarquizada, compuesta por macro etnias gobernadas por hatun Curacas o grandes señores quienes a su vez tenían bajo su autoridad a una serie de señores menores. Sin embargo, el advenimiento de los incas significó para los grandes señores una pérdida de poder y de buena parte de sus anteriores riquezas. Sus mejores tierras pasaron al poder del Estado, con la gente local trabajando sus campos y el usufructo llenando los depósitos gubernamentales.
Un examen de la sociedad andina de finales del siglo XV destaca como una sociedad jerarquizada, compuesta por macro etnias gobernadas por hatun Curacas o grandes señores quienes a su vez tenían bajo su autoridad a una serie de señores menores. Sin embargo, el advenimiento de los incas significó para los grandes señores una pérdida de poder y de buena parte de sus anteriores riquezas. Sus mejores tierras pasaron al poder del Estado, con la gente local trabajando sus campos y el usufructo llenando los depósitos gubernamentales.
A pesar de los grandes
regalos percibidos por los curacas a través de la reciprocidad, ello no
compensaba su pérdida de libertad y la imposición del yugo cusqueño. La
situación del hatun runa u hombre del común no era más satisfactoria con la
creación de la mita guerrera y los masivos traslados de poblaciones de
mitimaes. Así, el incario a la muerte de Huayna Cápac no era el estado utópico
pintado por algunos cronistas. Por el contrario, el descontento animaba a buena
parte de la población y es por ello que con el arribo hispano y la guerra civil
les pareció a los curacas que era el momento preciso para dejar de lado la
reciprocidad con el Inca y aprovechar de los forasteros para trocar con ellos
sus lealtades.
Un innegable descontento debió reinar entre los señores y entre las clases populares, insatisfacción que dio lugar a un deseo de sacudirse de la influencia inca. Estos sentimientos explican la buena acogida otorgada por los naturales a las huestes de Pizarro. Es por esos motivos que los españoles fueron masivamente ayudados por los señores indígenas con ejércitos, cargadores de víveres, armas y bienes de toda índole. No fue un puñado de hispanos quienes doblegaron al Inca sino los propios andinos descontentos con la situación imperante quienes creyeron encontrar una ocasión favorable para recobrar su libertad. Si sus cálculos fallaron fue debido a la natural ignorancia de los acontecimientos futuros pues ellos no conocían los deseos imperialistas de la corona española ni sus extensas conquistas en México y el Caribe.
Un innegable descontento debió reinar entre los señores y entre las clases populares, insatisfacción que dio lugar a un deseo de sacudirse de la influencia inca. Estos sentimientos explican la buena acogida otorgada por los naturales a las huestes de Pizarro. Es por esos motivos que los españoles fueron masivamente ayudados por los señores indígenas con ejércitos, cargadores de víveres, armas y bienes de toda índole. No fue un puñado de hispanos quienes doblegaron al Inca sino los propios andinos descontentos con la situación imperante quienes creyeron encontrar una ocasión favorable para recobrar su libertad. Si sus cálculos fallaron fue debido a la natural ignorancia de los acontecimientos futuros pues ellos no conocían los deseos imperialistas de la corona española ni sus extensas conquistas en México y el Caribe.
Las violentas epidemias
Antes que los españoles
pisaran el suelo del Tahuantinsuyo, las epidemias se habían adelantado ya y
habían tomado posesión de las tierras con inusitada violencia. En el primer
viaje de Pizarro desde Panamá, quizá en la isla de La Gorgona o en tierra firme,
un blanco o un negro cayó enfermo y contagio a la población local. De ahí, como
reguero de pólvora, el mal se extendió incontenible, ensañándose contra pueblos
indefensos frente a esas nuevas enfermedades. Estas enfermedades eran las
eruptivas como la viruela, viruela loca, sarampión, gripe, etc. Los naturales
fueron fulminados por enfermedades comunes en Europa pero para las cuales los
ellos no poseían defensas genéticas. Funesto aporte de ultramar.
Después del primer estrago, las epidemias se hicieron recurrentes. Aparecían de tanta en tanto y aniquilaban ayllus enteros. Así, hallamos en los documentos de la zona de Huarochirí del siglo XVIII una lista de algunas comunidades desaparecidas debido a enfermedades. Al lado de los ayllus figura la palabra "fenecido".
Después del primer estrago, las epidemias se hicieron recurrentes. Aparecían de tanta en tanto y aniquilaban ayllus enteros. Así, hallamos en los documentos de la zona de Huarochirí del siglo XVIII una lista de algunas comunidades desaparecidas debido a enfermedades. Al lado de los ayllus figura la palabra "fenecido".
Indudablemente las
epidemias debilitaron la resistencia andina ante los extranjeros y facilitaron
la invasión. Según estimaciones del historiador David N. Cook, la caída
demográfica alcanzó a finales del siglo XVI el 90% de la población prehispánica
y la desaparición de casi la totalidad de los habitantes de la costa central
afectados directamente por las guerras civiles entre españoles, el exceso de
tributo y la edificación de la
Ciudad de los Reyes.
BIBLIOGRAFÍA:
www.wikipedia.org
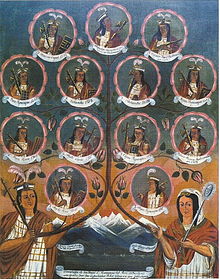




No hay comentarios:
Publicar un comentario
TU COMENTARIO ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS. GRACIAS POR OPINAR.